Reflexiones en la bisagra Al enemigo, con dos higos Vicent M.B. - Febrero 2012
Reflexiones en la bisagra
Al enemigo, con dos higos
Vicent
M.B. - Febrero 2012
Una
de las anécdotas de los últimos años de mi abuelo que recuerdo con más cariño
es la del día que jubiló las escopetas. Estaba comentando a la hora de comer
que, por la parte que le tocaba a él, había guardado ya las dos eibarresas
perfectamente limpias y engrasadas a la espera de que alguien de la familia
quisiera darles uso. Por un lado, la de dos cañones paralelos, una Gorosabel. Y
por otro, la repetidora. Lo cachondo del tema vino cuando la llamó por su
marca: Muguruza. Para quien no esté familiarizado con el tema, Muguruza, además
de una armería, es el apellido de unos músicos vascos, uno de los cuales
-Fermín- lleva siendo desde hace más de 25 años el icono del rock abertzale.
Primero con el ska-punk de Kortatu; después con la que sin duda fue la mejor
banda del Estado en los 90, Negu Gorriak, a los pies de la cual se rindieron
hasta los modernuzos de Rockdelux y, desde hace unos diez años, en solitario.
Que el venerable patriarca dijera que tenía una escopeta Muguruza y que mi
primo y yo nos miráramos cómplices y divertidos fue todo una. Era, simplemente,
un nombre que se nos hacía raro oír en boca del abuelo, como hubiera sonado
insólito oír el de Nacho Vidal en boca de su mujer, por ejemplo. Supongo que
era una cuestión generacional, pero puede que, en el fondo, fuera porque nos
costaba relacionar al tío que le escribió una oda a Sarrionaindia con el
abuelo, un hombre de una pieza.
Y una de las mejores personas que he tratado jamás, si no la mejor.
El abuelo, simplemente, era un compendio de todas las virtudes de las que puede hacer gala un ser humano en general y un varón en particular. Amable, cariñoso, trabajador como solo lo eran los hombres de antes: por convicción, costumbre y vicio. Se emborrachó una vez con 17 años de un aguardiente tan criminal que acabó entrando en casa por la ventana, se metió en la cama de la que no pudo salir en dos días y no volvió a pillar otra en su vida. Mi tío, cuando cualquier ocasión nos sirve para empinar el codo más de la cuenta, acostumbra a preguntarse en voz alta al tercer cubata de dónde habremos sacado el resto de la familia la afición al destilado. Sin embargo, me gusta pensar que ha sido la única de sus enseñanzas de la que hemos hecho caso absolutamente omiso. Porque no, no creo que ninguno de sus seis hijos y diez nietos podamos hacer sombra a su figura humana. Pero los rasgos morales, los principios que nos transmitió, sí que están ahí. Más o menos presentes, pero nunca ausentes del todo. Como su honradez, por ejemplo. En la posguerra, en pleno apogeo del estraperlo, alternaba el trabajo en una harinera y un horno y nunca llevó a casa una perra gorda que no hubiera ganado honestamente. Que la cosa tiene su mérito. Para justificar nuestra manifiesta incapacidad para los negocios, sus herederos gustamos de resguardarnos en la certeza de que, íntegros como nos educó, seríamos nefastos haciendo el fenicio: la compasión hacia el prójimo y la incapacidad para mentir o estafar a sabiendas nos llevarían a la quiebra más pronto que tarde. Como ilustración, sirva el día que mi madre y una de sus hermanas llegaron contentas a casa y le contaron a su padre lo ricos que estaban los dos higos que habían cogido del huerto del tío Joaquín:
-Pues ahora mismo vais a casa del tío Joaquín y le pedís perdón. Porque le habéis robado.
Y claro, al tío Joaquín, cuando vio a aquellas dos crías que hipando le pedían perdón por haberle robado, no le hizo falta demasiado para atar cabos:
-¿Dos higos? A vosotras os manda vuestro padre, ¿verdad?
A mi madre todavía le brillan los ojos cuando lo recuerda. "Anda, tirad para casa. Y que sepáis que robar está muy mal, pero que a mí me podéis coger higos siempre que queráis"
La rectitud de sus principios, probablemente, fue una de las razones que movieron a la gente a cogerle cariño. Pero creo que sin duda, la determinante, fue su bonhomía. Y de eso tomamos conciencia definitiva un día de marzo de hace unos años. Estando el abuelo ingresado en el hospital, a la tía Carmen, la viuda del tío Joaquín, se la encontró su hija sonriendo cuando fue a levantarla de buena mañana.
-Cómo es que estás tan contenta, madre?
-Uy! Porque esta noche he hablado con tu padre. -[...]- el tío Joaquín, recordemos, llevaba ya unos años a la sombra del ciprés.
-Sí, sí, he hablado con él. Y me ha dicho que estaba muy contento.
-Ah, sí? Y por qué?
-Porque me ha dicho que hoy se iba a reencontrar con su amigo.
Antes de mediodía, las campanas del pueblo tocaron a muertos.
Y la hija de la tía Carmen perdió el aliento y el color y, sin hablar con nadie, corrió a casa de mis tíos a abrazarlos sin preguntar nada. Y esa tarde, como ella, medio pueblo pasó por casa a compadecer a la familia, pero sobre todo a saludar. A saludar a su amigo.
Y a mí me gusta creer que a falta de que me iluminen virtudes del abuelo como la sobriedad, la habilidad para los trabajos manuales o la capacidad de trabajo, estoy razonablemente satisfecho con el trato que doy a mis amigos. Hablar bien de uno mismo siempre es de digestión pesada para el interlocutor. Pero dentro de mis taras es de marca menor, así que pienso hacerlo: si bien soy un completo desastre a la hora de mantener un hilo de comunicación constante, la experiencia me ha demostrado que puedo retomar el contacto con amigos lejanos al cabo de algunos años y, por lo general, se alegran de ello casi tanto como yo. Pero, por encima de la facilidad que tenga o deje de tener para establecer un vínculo con alguien, creo que he conseguido arrastrar mis manías hasta los 30 años sin ganarme la animadversión manifiesta de nadie. O, al menos, de forma que me lo hayan manifestado a mí.
Ojo, aquí hay que diferenciar. Lo contrario de la amistad no es la enemistad (como lo contrario de lo salado no es lo dulce, sino lo soso). Puede ser la indiferencia, la incompatibilidad o la alergia por algún rasgo irritante de mi carácter. Que los tengo. Y en abundancia. Pero, al igual que la amistad, la enemistad hay que cultivarla. Hay que sembrar una semilla de discordia en algún desencuentro y alimentarla bien con desplantes o ataques varios hasta que el rencor se eleva robusto. Requiere inquina y persistencia. Y ambas dos son virtudes que no me adornan en exceso. Con esto y algunos ingredientes más, no profeso a nadie con quien tenga trato personal una enemistad clara y, dada la reciprocidad de la relación, no tengo constancia de que nadie me considere como tal, dejando de lado despechos puntuales, la mayoría con coños de por medio.
Decía, pues, que no creo tener enemigos que merezcan tal consideración. O no creía. Hasta que un trasunto del onorevole Ignazio La Russa me declaró, en comparecencia pública, enemigo suyo hace unos días. ¡Anda!

Me lo tomé como una especie de cumplido. Un título u honor que añadir al currículum. Doctor y enemigo. Sonaría cojonudo en una tarjeta de visita, como de malo de película de espías. Amante excelso y enemigo. O fantasma y enemigo. Batería y enemigo. Queda bien con todo, como el cava o el little black dress. Calvo y enemigo. Mediocentro y enemigo. Si fuera guardia civil, pediría que me añadieran un rectangulito de esos tan chulos en la pechera que significara "enemigo" en el lenguaje cifrado del bordado en colorines. Y es que hay palabras verdaderamente magnéticas. Estoy hasta por cambiarle el título a esta sección.
La llamaré la bisagra enemiga.
Y yo no sé por qué he acabado hablando de esto cuando empecé contando la historieta de las escopetas del abuelo, que es de lo que venía a hablar. Pues eso, que la Muguruza no ha querido llevársela nadie del altillo de la casa familiar. Dicen que el retroceso te puede sacar el hombro del sitio si no la sabes manejar bien.

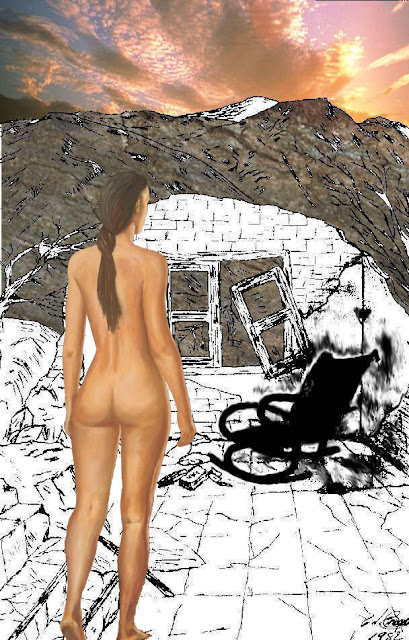
Comentarios
Publicar un comentario