El sueño de un viajante - Capítulo I - Antonio García Hernández - Febrero 2012
El sueño de un viajante
Capítulo i
Antonio
García Hernández - Febrero 2012
La
doctora Manuela Gracia caminó con paso firme a lo largo del escenario hasta
llegar al atril. Lo agarró con ambas manos y miró al público, triunfal y
orgullosa. Paseó su mirada saltando de cabeza en cabeza y se detuvo un momento
en una en particular, de pelo negro y canas incipientes. El director de la
universidad poseía una barba densa y blanca, acaso sólo salpicada por algunas
apagadas pinceladas de lo que antes fuera negro. Unas pobladas cejas le
coronaban los ojos, defendidos por un par de lentes delgadas y circulares.
Tenía las manos juntas, sobre el regazo y los dedos entrelazados y jugueteaba
con los pulgares. Manuela sonrió hacia sus adentros al ver el aspecto algo
desaliñado de su vestuario, claramente puesto a toda prisa y sin prestar
atención. Desde aquella posición elevada reparó en que empezaban a aparecer los
primeros signos de calvicie en su coronilla. “Siempre tan preocupado”, pensó.
Se
quedó un rato mirándolo, esperando su aprobación. Entonces, el director movió
apenas su cabeza de manera afirmativa, a lo que la doctora Gracia respondió con
el mismo ademán. La doctora levantó la vista, como si quisiera mirar más allá
del final de la sala, y habló hacia el micrófono:
-
“Después de varias décadas comprendiendo la descomposición molecular,
descifrando las poco intuitivas aunque sabias leyes de la mecánica cuántica,
después de tanto esfuerzo, de tantas vidas dedicadas con afán, por fin hoy
hemos conseguido dar un paso adelante. No es desmesurado considerar este avance
a la altura de lo que supuso la invención del coche o el avión en nuestra
manera de desplazarnos. Puedo imaginar la emoción de los hermanos Wright cuando
vieron que su avión volaba y contemplaron las posibilidades de su invento. Creo
haber sentido lo mismo.
Señores,
señoras”- y aquí la doctora alzó un poco la voz- “les presento al primer
viajante: ¡Laika!”.
Manuela
señaló uno de los laterales del estrecho escenario, nada preparado para un
evento de tal magnitud. Del lugar hacia donde apuntaba con el dedo apareció un
joven muchacho trayendo de la mano, cual crío que acude a la escuela con su
madre, una graciosa simia. El doctor Alejandro Villar no tenía pinta de
dedicarse a tal profesión. Era bien parecido y tenía un aspecto impecable en su
vestuario, ahora cubierto en su mayor parte por la bata. Pero, además, se
notaba una piel cuidada, así como el cabello, suave y bien peinado. Su aspecto
contrastaba con el del animal: una chimpancé de mediana edad, con una oscura
pelambrera, aunque limpia, desgreñada y con enormes ojos.
A
todo el público asistente le pareció adorable aquella simpática mona que venía
con una mueca de sonrisa en su rostro. Algunas risas se escucharon, aliviando
en parte el nerviosismo que se respiraba en la sala. El grácil animal se acercó
al dispositivo, sorteando, con más habilidad que el joven doctor, los cables
que inundaban todo el escenario hasta llegar al aparato. La máquina en cuestión
era una especie de caja metálica de la altura de unos dos metros y con forma de
huevo, cuyo interior, vacío en este momento, era claramente visible gracias a
la enorme compuerta transparente que poseía en la parte delantera. Tres cables
gruesos, revestidos de un plástico protector, rodeaban paralelamente toda la
estructura de arriba abajo. El cable central podía ser conectado o desconectado
para salvar la apertura de la compuerta. Además, una cajita con componentes
electrónicos se situaban en uno de sus laterales, justamente donde todos los
cables iban a parar. Y dos pares de bombonas contenedoras se repartían a los
dos lados del aparato.
-
“Venga, sube”- Alejandro ayudó al chimpancé a subir por la escalinata de apoyo
colocada frente a la máquina. Laika estaba entrando por la compuerta delantera,
que tenía el tamaño suficiente como para que entrase un hombre adulto
corpulento. El doctor Villar cerró la abertura asegurándose de sellarla
adecuadamente. Mientras, la doctora Gracia manipulaba los controladores de la
cajita lateral con los circuitos. Cuando hubo terminado, cerró la tapa y miró a
su ayudante. Éste hizo un gesto afirmativo con la cabeza y ella se dirigió de
nuevo hacia el atril:
-
“Colegas e invitados, les pido que presten atención a la otra cabina que
tenemos al fondo de la sala”-. Al final de la habitación, detrás de la
audiencia, se encontraba otro aparato igual que el que había en el escenario.
La única diferencia con aquél era que éste se encontraba vacío mientras que el
otro contenía ahora a la simia.
El
público se dio la vuelta a tiempo para ver llegar corriendo al joven ayudante
de Manuela. Alejandro alcanzó la cabina a trompicones. Cuando se hubo
recompuesto, hizo una señal con el pulgar hacia arriba hacia la doctora y se
puso a manipular la computadora que se encontraba allí mismo. Ésta cambió
ligeramente el rostro, más serio ahora, y, con una voz que apenas pudo escuchar
el público, dijo: “Bien, empecemos”.
La
doctora sintió una tensión en el cuello cuando miró hacia el atril. Abrió su
portátil y empezó a teclear rápidamente. Empezaba a notar los nervios. No
quería mirar hacia ningún otro lado, ni siquiera al director, aunque estuviese
apoyándola. A pesar de todas las pruebas previas, sabía que ésta era la
importante. Había tenido que engañar un poco al decir que ya había probado el
experimento con primates, aunque eso no era del todo cierto. Tan sólo había
realizado pruebas con éxito usando pequeños roedores. Después de tantos años de
trabajo, en medio de una crisis económica global y con los escasos fondos de su
universidad, era hora de darle un empujoncito al proyecto. Al fin y al cabo,
sólo se había saltado un paso en la cadena normal de experimentos y, aunque
resultase positivo el que ahora iba a realizar, todavía quedarían muchas
pruebas hasta que les dejasen probarlo con humanos. Tan sólo había que
conseguir financiación para asegurar el éxito de tanto esfuerzo.
La
sala estaba en ciernes y la tensión crecía en el ambiente. Algunos se miraban
entre sí, perplejos, otros no podían dejar de mirar a la simia y el resto no
sabía dónde debía mirar, si a la cabina con la chimpancé o a la que estaba
vacía. Lo que sí hacían todos era callar. Tan sólo se oían el golpear de las
teclas del ordenador de Manuela, a veces una tos forzada que se diluía en el
rumor del silencio o el crujir de una silla, perdida en la multitud, de alguien
que se movía por los nervios.
El
joven doctor sí sabía dónde mirar. Una vez hubo terminado los ajustes en su
ordenador, clavó sus ojos en Manuela. De arriba abajo la repasaba, como otras
tantas veces: la media melena rubia, la cara alargada con barbilla puntiaguda,
la nariz prominente aunque no desproporcionada, los ojos celestes y el cuerpo
menudo. La admiraba, quería llegar a tener su sabiduría, aprender todo lo que
pudiese mientras trabaja a su lado, pero estaba preocupado por el estrés que
llevaba soportando las últimas semanas. La conocía bien, la había estado
observando durante muchas horas, la había estudiado a fondo y era capaz de
apreciar cualquier cambio en su impasible rostro. Él sí notó la tensión de
aquel momento. Los ojos de Alejandro percibieron con toda claridad el entrecejo
arrugado de Manuela, la voz casi inaudible de sus últimas palabras y el
errático golpeo de las teclas de su computadora. “No es nada, todo saldrá bien.
Hoy por fin podrá descansar.”- se dijo a sí mismo para tranquilizarse.
La
doctora Gracia dejó de teclear de pronto, como si hubiese ocurrido algún
imprevisto. Levantó la mirada y, dirigiéndose a la sala, proclamó, con una
mezcla de seguridad y fragilidad en sus palabras: “Señoras, señores, agárrense
los pantalones”. El doctor Villar no pudo evitar reírse, casi incluso antes de
que ella terminase su oración, como previendo el final. Ella apretó un botón de
su computadora.
La
cabina donde se encontraba Laika empezó a emitir un zumbido como el de los
cables de corriente eléctrica, que fue creciendo a medida que pasaban los
segundos. Excepto eso, nada parecía moverse, cambiar o brillar. Sólo el
interior de la cabina estaba iluminado, pero era una luz apagada por las
lámparas del exterior que daban luz a todo el salón. Ni siquiera Laika parecía
darse cuenta de lo que estaba ocurriendo o, tal vez, ya estaba acostumbrada. El
sonido seguía creciendo y volviéndose más agudo. Pero, justo cuando empezaba a
ser molesto, algo ocurrió. De pronto, el cuerpo de la chimpancé brilló por un
momento, como un resplandor cegador muy localizado y, acto seguido, ya no
estaba.
El
zumbido cesó. Todo quedó quieto, nadie movió un músculo. Manuela miró fijamente
al público, algo preocupada. El silencio parecía haber sustituido a aquel
enojoso sonido, no sólo ocupando su espacio, sino sisando su irritabilidad. El
tiempo quedó suspendido por un segundo, una sensación de parálisis recorrió la
sala y Manuela sintió que un escalofrío le rondaba la nuca.
Pero
pronto la audiencia reaccionó, unos mirando de un lado a otro, otros comentando
lo que habían visto. El murmullo creció en la sala hasta que de repente, uno
tras otros, como movidos por una intuición telepática, se dieron la vuelta y
hallaron, para su sorpresa, a la chimpancé, a Laika, enterita, en la cabina que
Alejandro vigilaba.
El
murmullo se transformó en bullicio. Manuela sonrió al ver la reacción del
público y miró cómo su ayudante sacaba a la mona de su momentánea celda
metálica. Laika parecía encontrarse en perfecto estado.
Todo
el mundo estaba de pié. El rumor de los comentarios y suspiros de incredulidad
se extendía por toda la sala. Muchos se acercaron a la protagonista, la simia;
querían tocarla, no con ánimo de acariciarla, sino de comprobar que era real,
de carne y hueso; tal vez fuese una máquina o un maniquí. Los profesionales del
campo analizaban con el que tenían al lado o en pequeños grupos la situación:
miraban primero a una cabina y después a la otra, repasaban los
acontecimientos, estudiaban la sala, sus accesos, dónde se encontraban cada uno
de los elementos que estaban allí, a la chimpancé, sus características, se
preguntaban si habían pasado por alto algún detalle, si todo aquello no era más
que un truco. Por su parte, los no expertos no cabían en sí de gozo, se tiraban
de los pelos, se frotaban las manos, parecían delirar y sacaban talonarios que
firmaban antes de escribir ninguna cantidad en ellos.
Los
primeros abordaron a la doctora Gracia con preguntas de todo tipo, intentando
comprender cómo lo habría conseguido. Los segundos se abalanzaron sobre Carlos,
el director de aquella humilde universidad, que veía cómo su salvación estaba
más cerca que nunca. Hubo un cruce de miradas. Carlos miró a Manuela con una
sonrisa espléndida, que ésta devolvió con generosidad. Manuela buscó luego a
Alejandro. Éste no le había quitado ojo en toda la prueba, salvo para estrechar
manos de enhorabuena y para tratar de mantener calmada a Laika, que parecía agobiarse
con tanta gente alrededor y estaba más revoltosa de lo normal. Hubo una sonrisa
de complicidad entre los dos, de gracias y de satisfacción. Ambos respiraban,
por fin, tranquilos.
Manuela
se dispuso a bajar del escenario para acercarse más a la gente y poder
responder a aquéllos que se le acercaban. El escándalo era ya demasiado alto
como para oír las preguntas que le formulaban y, cuando conseguía entenderlas,
sus respuestas no llegaban a oírse desde lo alto de la tarima. Así, atravesó el
escenario en dirección a las escaleras, que estaban en el lado opuesto. Al
pasar al lado de la cabina desde donde Laika había iniciado su viaje, la
doctora comprobó rápidamente que ésta estaba fría y desconectó los cables de
alimentación. Mientras hacía esto, reparó en que en el suelo de la cabina había
una especie de polvo blanquecino, más claro que la ceniza y mucho más fino. Al
montar el aparato, no recordaba haber visto tal cosa. Es posible que sólo fuera
polvo, algo que había venido dentro de las cajas en las que transportaron el
equipo o quizás limaduras del metal que se soltaron al fijar los tornillos. No
parecía tener importancia, pero como era una mujer precavida, abrió la
compuerta de la cabina, se agachó, recogió el polvillo como pudo y lo guardó en
un pañuelo, que fue a parar, bien doblado, al bolsillo de su bata.
No
le dio más vueltas, era momento de disfrutar el éxito, el reconocimiento. Se
volvió, bajó por las escaleras para charlar con sus colegas y se dispuso a
recibir las felicitaciones.



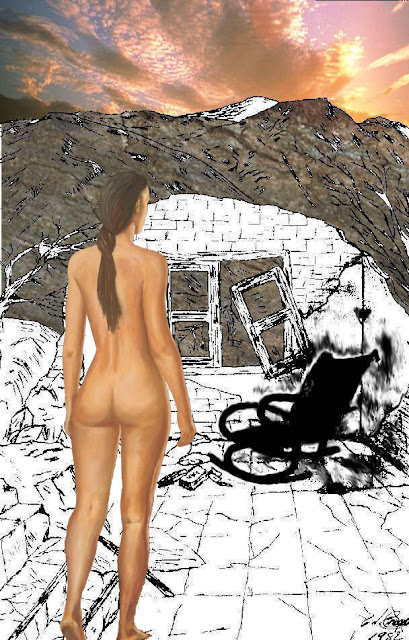
Comentarios
Publicar un comentario