EL SUEÑO DE UN VIAJANTE: Capítulo 6, por Antonio García Hernández – Julio y Agosto 2012
Manuela estaba apoyada en el alféizar de
la puerta de su habitación, con la mirada clavada en su marido. Él estaba prostrado
en la cama, durmiendo. El soplo de la muerte se reflejaba en su rostro apacible,
aunque enjuto. Si no fuese por el lentísimo y pausado movimiento de su abdomen,
un observador externo habría figurado que ya había cedido a la dulce y delicada
llamada de la última hora.
Era una cálida tarde, de esas que apetece
pasear cuando se tiene un día libre de trabajo, donde todos los problemas se
relativizan ante el despliegue deslumbrante de todas las joyas de la
naturaleza. El cielo claro se ve más profundo que nunca, con ese azul que sólo
se consigue en imágenes infográficas o en las hábiles manos de un pintor,
maestro en la mezcla de colores. Todas las plantas, muy a pesar de los deseos
humanos por estropear el paisaje con sus grises edificios levantados en piedra,
abren sus racimos de flores como en un muestrario cromático, en abanicos y
colas de pavo real de tonalidades aún no soñadas. Toda esta flora va
dosificando, como a cuentagotas, un aroma sutil claramente diferenciado de los
químicos que se encuentran aun en los perfumes más caros. Como envueltos en
delicado papel de regalo, tan sólo compuesto por la primera impresión de este
aroma, éste se abre en nuestra nariz. Se van deshaciendo pequeñas cápsulas de
diferentes matices, muy poco a poco, diminutas golosinas olorosas y etéreas, de
tal modo que a uno le gustaría que su respiración constara tan sólo de
inspiración, para no perder detalle.
Y, en medio de toda la escena, la banda de
música compuesta por alegres pajarillos se afana en hacer oídos sordos a los
rugientes motores metálicos y a las desairadas y grotescas palabras de los conductores.
El que camina disfrutando de la vista, el oído y el olfato en estas tardes,
olvida por un momento que quiere creerse superior al resto de las especies del
planeta y abraza su naturaleza animal, entendiendo su equidistancia a los
distintos pobladores de nuestro mundo. Pero también inspira el olor de la
humildad que revela la verdadera cara de uno y permite saborear con toda su
fuerza este momento de éxtasis ante la realidad.
Sin embargo, el ambiente de la habitación
era bien distinto. La tarde apenas se colaba por los pocos agujeros de la
persiana que quedaban abiertos. La luz le dolía en los ojos a Lucas, así que
habían terminado por iluminar la habitación de manera tenue. A pesar del aire
renovado que Manuela intentaba que entrase abriendo las ventanas a menudo, quedaba
una especie de condensación en el aire que no terminaba de irse. Era un aire
húmedo y pesado. En cuanto se cruzaba el umbral de la puerta, uno sentía una
carga en los hombros que jamás había pedido llevar. La melancolía abordaba sin
misericordia al visitante y el hedor a final irremediable lanzaba su caña en lo
más profundo de los negros lagos de la memoria hasta conseguir atraer hacia la
superficie aquellas imágenes que tanto tiempo se llevan tratando de olvidar.
Para Manuela no era diferente, por mucho tiempo que pasara en aquella
habitación. Pero ella, por contrapartida con los demás, no tenía que recuperar
nada de su memoria. Las imágenes que la atormentaban se encontraban justo
enfrente suya.
Se acercó a la cama y se sentó al lado. En
esta ocasión, había algo distinto. No le asfixiaba el aire pesado ni sentía el
peso en sus hombros. Y tampoco la tristeza la hería. La esperanza había sacado
sus armas y, de momento, iba ganando.
- Hola, mi amor.- Le susurró muy de cerca
a su marido mientras le cogía una mano.
Él pareció reaccionar, aunque sus
movimientos eran torpes y sus párpados parecían pesar varios kilos, por la
dificultad que tenía al abrirlos. Abrió la boca, pero tardó algún tiempo en
coger el aliento y acumular las energías necesarias para poder hablar.
- Hola…- Pareció querer decir algo más,
pero no pudo ser, era todo lo que podía dar en ese momento.
- Tengo buenas noticias.- le siguió
contando Manuela, tratando de reprimir las lágrimas, que, en esta ocasión, le
brotaban por la emoción y no por la tristeza- Hemos estado trabajando en la
teleportación y hemos conseguido realizarla con éxito. Ya no tenemos pérdida de
memoria. Lo hemos probado con un homínido.
Hizo una pausa y sonrió sutilmente.
Continuó:
- Pero, además, he reprogramado el código
de control para que sea capaz de detectar una alteración anormal de las células
del cuerpo y, mediante unos modelos de cuerpos sanos, sea capaz de reconstruir
el daño. ¡Creo que podremos curarte!
Lucas trató de decir algo, pero, cuando
Manuela apoyó su cabeza en la suya, la emoción no lo dejó. Aunque no lloró,
masticó un poco de aire, como el que quiere saborear algo sólido, y dejó que
pasara el tiempo.
- Quiero curarte,- le decía Manuela sin
levanta su cabeza- lo deseo con todas mis fuerzas, más que el reconocimiento
por todo lo que hemos avanzado. Sin embargo, si no funciona, también tendré que
cargar sobre mis hombros la culpa de haberte matado antes de tiempo. Estoy
confusa. No sé si quiero intentarlo.
Lucas abrió de pronto los ojos. Suave y
tan sólo levemente, pero a su mujer le sorprendió tanto que se levantó. Quiso
mirarla a los ojos y, haciendo acopio de toda su energía, le dijo con un
estertor:
- Yo ya estoy muerto.- Su mirada era de
paz. Manuela no pudo contener el llanto más amargo del que asume la inevitable verdad.
Al día siguiente, el teléfono comenzó a
sonar como el gallo de la mañana. El llanto insistente del aparato irritaba a
María Nikopolidis, que no tuvo más remedio que desperezarse para contestar. Las
persianas de su habitación estaban aún echadas, por lo que andaba un poco
desconcertada. ¿Sería muy tarde? Apenas unos rayos de sol, que se colaban
tímidos por entre las rendijas de la persiana, le indicaban que era de día, al
menos.
- ¿Diga…?- Y su voz se ahogó negándose a
despertar.
Alejandro se revolvió a su lado cuando
escuchó la voz de María responder al teléfono. Sin abrir aún los ojos, soltó
una mano con la que intentó agarrar el dichoso aparato. Ella estaba lo
suficientemente espabilada como para reaccionar apartándole la mano. Él no se
rindió ante la afrenta y la agarró de la cadera, tirando de ella hacia sí. La
joven notó la fuerza de aquel brazo y se sorprendió de que su flaco compañero
desarrollara tal potencia. En realidad, le gustó la firmeza con que fue capaz
de moverla.
- Sí, jefa,- Al oír esto, Alejandro dio un
sobresalto y abrió repentinamente los ojos. Levantó la cabeza de la almohada y
descubrió que María le estaba indicando que guardara silencio. Él quedó como
paralizado por la mirada de Medusa, inmutable, mientras ella hablaba,- enseguida
voy para allá. Sí, no se preocupe, creo que podré localizarlo.
María colgó el teléfono, se levantó de un
salto y se fue directa al baño con la velocidad de un relámpago.
-Llegamos tarde.- le espetó- Nos hemos
dormido.
El joven doctor pareció recuperar la
capacidad de movimiento que había perdido unos segundos atrás y se apresuró en
mirar la hora. Eran las nueve de la mañana y habían quedado a las ocho con su
jefa.
Alejandro se incorporó y se sentó en la cama,
mientras se desperezaba un momento y esperaba a que María terminase lo que
fuese a hacer en el baño. Al levantar la vista, vio ese cuerpo desnudo tan
femenino recortado por la luz anaranjada y algo deprimente del aseo. Ella se
detuvo un momento para mirarse la cara al espejo y echarse algo de agua para
refrescarse. Alejandro recorrió con su mirada aquel mapa de líneas curvas y
sintió vértigo. En los meandros de sus caderas tuvo miedo de derrapar y despeñarse,
así que redujo la velocidad. La acariciaba suavemente con su mirada. Podía
recordar el tacto de su piel, sentirlo en sus manos en ese mismo momento.
Consiguió despegar su mirada de aquella escultura griega que lo había atrapado
como un poderoso atractivo y se miró a sí mismo. Aún no entendía cómo una mujer
de estas cualidades se había fijado en un hombre esmirriado como él.
Volvió a levantar la vista y descubrió que
ella se había dado la vuelta con ánimo de cerrar la puerta del aseo. Ambas
miradas se cruzaron y lo que él descubrió en la de ella fue ternura y deseo.
Acto seguido, cerró la puerta y Alejandro se quedó a solas con sus reflexiones.
Liberado de su ensimismamiento, se levantó
de un salto y se preparó para marcharse. Abrió la persiana y dejó que la luz
del sol se derramase por toda la habitación. Se vistió.
María salió del baño cuando él se estaba
ajustando la camisa.
- Pues sí que has sido rápido- le dijo en
un tono un poco jocoso.
- Llegamos tarde, tenemos que darnos
prisa.- Respondió él con un tono entre la obviedad y la duda.
- ¿Y por eso ni siquiera te vas a duchar?
Algo había en el tono de voz de María que
Alejandro no acertaba a adivinar. Tardó un segundo en responder.
- Es importante que lleguemos lo antes
posible.
- Tampoco va a pasar nada por que
lleguemos quince minutos más tarde. En cuanto te llama ella, pierdes el culo.
- ¿De qué estás hablando?- Alejandro se
sentía desconcertado.
- Me pregunto si no estarás deseando,
interiormente, que todo salga mal. Mientras que, por otro lado, te muestras
diligente y voluntarioso en todo lo que ella necesite.
- Espero que no estés insinuando lo que
creo.- El doctor se sintió atacado.
- He visto cómo la miras.- Y en esta
frase, María se detuvo más de la cuenta y su voz se fue perdiendo poco a poco.
Hubo un segundo en que los dos se quedaron
ensimismados. La luz del sol de la mañana era aún fresca y agradable. Lamía los
rostros de los jóvenes y realzaba aún más sendas bellezas. Si Sorolla hubiese
contemplado la escena, seguro que hubiese querido recoger unos pocos rayos de
esa luz con sus pinceles. Y si Velázquez, casualmente, pasara por allí, no
habría dejado pasar la oportunidad de guardar en un lienzo imperecedero la
imagen de estos mozos que aún no habían perdido toda la inocencia y se
enfrentaban a sus deseos más internos.
Ciertamente, Alejandro no había
reflexionado en si deseaba realmente que saliera bien o no. Daba por supuesto
que sí, siempre se mostraba diligente y con ganas de ayudar. Sin embargo, es
cierto que una parte muy interior suya a veces se mostraba reticente. Había
achacado esa sensación al estrés que se había impuesto a sí mismo por tener las
cosas a tiempo, pero tal vez María no fuese muy desencaminada. Se sintió un
poco defraudado consigo mismo, pero también sintió pánico de aquel sentimiento.
María, por alguna razón que no llegaba a
determinar, se sentía nerviosa y acelerada. Y también triste. Se le estaban
quitando las ganas de trabajar y las palabras que su compañero le dedicó a
continuación, le asestaron el golpe definitivo para que sus temores emergiesen
con la fuerza bruta de un volcán.
- ¿Y a ti qué te importa? ¿No habíamos
quedado en que sólo nos estábamos divirtiendo? ¿O es que ya no es así para ti?
Creía que sería yo el que corría el riesgo de caer en ello y por eso tenía
miedo. Pero ya veo que no tienes claro lo que sientes tú tampoco.- La voz del
doctor sonó como un estruendo en la habitación; no muy fuerte, pero sí
contundente como el golpe de una maza.
Ella agachó la cabeza y habló en voz
apenas audible.
- No es bueno que lleguemos los dos a la
vez. Será mejor que te vayas.
Alejandro cogió su mochila y se dirigió
también a la puerta. Antes de salir, giró la vista atrás y vio de nuevo el
cuerpo desnudo y esbelto de María. Esta vez, al recorrer sus curvas, se sintió
pequeño, estúpido y triste. Se fue sin decir nada más.
Cuando el doctor Villar llegó al
laboratorio, se encontró a su jefa hablando con el director de la universidad. En
el rostro de éste, una espléndida sonrisa presidía su cara, que parecía
quedarse pequeña ante aquel muestrario de dientes. A pesar de la blancura de su
barba, sus dientes brillaban como perlas escondidas tras unos matorrales, más
radiantes y puras que el color del pelo. Incluso parecía que hubiesen
disminuido el número de canas en su cabellera, otorgando al veterano Carlos un
semblante más joven.
El director se estaba despidiendo de la
doctora Gracia: “Bueno, está bien, pero
quiero asistir a la prueba”. Un destello fulminante atravesó sus ojos,
justo antes de salir por donde estaba entrando el doctor Villar. Manuela lo saludó
con jovialidad, no parecía mostrar enfado, más bien se movía nerviosa.
Todo alrededor estaba un poco revuelto. Los
papeles de las mesas descolocados, los animales aún con sus jaulas sucias de
toda la noche y los comederos vacíos. Daba la impresión de que la doctora había
estado también revolviendo las pruebas, pero, a diferencia de otras ocasiones,
no había dejado nada en su sitio. El ambiente era artificial, en parte debido a
la iluminación metálica de los fluorescentes, en parte debido al desorden.
- ¿Qué le ocurre, jefa? ¿Qué es tan
urgente?- preguntó el joven pupilo inocentemente.
- Ven conmigo.
La encargada del laboratorio guió al
doctor hasta la sala donde estaban dispuestas las cabinas de teleportación, así
como una camilla y una serie de electrodos unidos a una máquina de cierto
tamaño. Era la máquina que usaba la doctora Nikopolidis para leer y grabar los
recuerdos de los especímenes. Sin embargo, ahora en la camilla se encontraba Lucas,
el marido de Manuela. Su cuerpo estaba cuidadosamente cubierto por una manta.
Alejandro, que no lo veía desde poco antes de la noticia de su enfermedad,
sintió lástima y, tuvo que reconocer, algo de repulsión por el estado de aquel
hombre. Su desmejorado aspecto no dejaba indiferente a nadie. Era un acto reflejo
del cuerpo humano, quizás para detectar la enfermedad e, instintivamente, huir
de ella. El caso es que, por un momento, no supo qué hacer, pues su cabeza lo
obligada a seguir a su jefa, mientras que su cuerpo lo empujaba a alejarse del
peligro de contagio. Por todos es sabido que el cáncer no es contagioso, pero
el estrés entre las dos fuerzas, de atracción y de repulsión, lo estaban
partiendo en dos.
Finalmente, pudo llegar junto a la camilla
para comprobar lo que pretendía la doctora Gracia.
- ¿Dónde está María?- le preguntó a su
colaborador.
El doctor Villar quiso responder, pero
antes de que pudiera decir nada, la voz de la doctora sonó detrás de él:
- Aquí estoy, Manuela, perdona el retraso.
Alejandro se dio la vuelta para mirarla.
No sabía cuál iba a ser su reacción al verse de nuevo después del encontronazo
en casa de ella. La miró a los ojos, buscando cualquier signo de aprobación,
perdón o amistad. Ella le devolvió la mirada por un instante y la apartó
enseguida, como el que se fija en un rincón de la habitación donde le pareció
ver algo y se da cuenta enseguida de que allí no hay nada. Se dirigió hacia sus
máquinas acto seguido. Esta actitud fue demasiado indiferente para el corazón
ya atormentado del doctor.
Pero para María Nikopolidis tampoco
resultó una actitud sencilla. No aguantar la mirada por más tiempo fue, en
realidad, un método de escape para la presión. Si hubiera dedicado un solo
microsegundo más a esos ojos que una vez la cautivaron y a esa mirada sincera,
se habría derrumbado. Esto era algo que no podía permitir, por orgullo y por
las circunstancias actuales.
No necesitaba más información para saber
lo que la jefa pretendía. Así que, para no pensar más en otras cosas, se
concentró en hacer lo mejor que pudo su trabajo.
Recogió todos los electrodos que estaban enchufados a la máquina y
se puso a conectarlos a la cabeza de Lucas. Pronto cubrirían todo su cráneo,
dejando apenas visible algunas zonas de piel. La quimio les había ahorrado la
pequeña molestia de afeitarle la cabeza. La doctora Nikopolidis se dijo a sí
misma, divertida, que de algo había servido la terapia, al menos.
- ¿Cuánto tardará?- quiso saber la doctora
Gracia.
- Pues, vamos a ver,- dijo la joven
doctora mientras hacía un cálculo mental- si con Hermann tardamos unas cuatro
horas, seguramente en este caso tardaremos algo parecido. Es previsible que
más, porque la mente humana es más compleja… o eso nos quiere hacer creer el
volumen de nuestro cerebro.
- Bien, comience.
Las siguientes horas fueron un tedio. El tiempo
pasaba y ninguno se movía de allí: la doctora Nikopolidis porque tenía que
supervisar el proceso, la doctora Gracia para cuidar de su marido y el doctor
Villar porque, de las dos fuerzas que tiraban de él, una por quedarse a ayudar
y servir de apoyo moral en caso de necesidad y otra por salir huyendo de esa
situación incómoda, había optado por quedarse con la primera.
Así, el tiempo fue pasando al principio,
tan lentamente como el movimiento pausado de los astros a lo largo de una noche
entera en vela. Manuela no quitaba ojo a su marido, enjugándole de vez en
cuando la frente. María se afanaba por tener su máquina controlada y no quería
mirar mucho en rededor. Y Alejandro iba de aquí para allá, sin parar de moverse
y su mirada saltaba, disimuladamente, eso sí, de una a otra doctora.
El sol avanzaba en su recorrido, obligando
a las sombra a seguirle en su movimiento, como si de una compañera de danza se
tratase. El reloj de la pared que indicaban las doce y media parecía haberse
detenido, como por un soplo de aire que odiase el tiempo. En algunas ocasiones,
uno de ellos bostezada, provocando un ataque de bostezos repentino. El cuerpo
de cada uno de ellos parecía revelarse y querer tener actividad, aunque fuese
abriendo la boca para no llevarse nada al gaznate.
Casi no hablaban, apenas un “¿Qué tal
va?”, “¿Bien?”, “Mantenme informada” y todo volvía a su curso. Silencio, el
sonido de los ordenadores y de las respiraciones de cada uno. A pesar de ser la
más débil, a todos les daba la impresión de que la respiración de Lucas era la
que más se escuchaba. El doctor Villar lanzó la hipótesis de que se debía al
ritmo constante de la misma, tan imperturbable y rítmica como el paso de las
manecillas del reloj. Las dos mujeres parecieron estar de acuerdo o, al menos,
ninguna dijo nada.
En algún momento, cerca de las dos, a Alejandro
se le ocurrió la idea de que debían comer. Para no romper el estado de
vigilancia ni perder tiempo, decidieron comer allí mismo. El muchacho salió a
comprar unas hamburguesas para todos y volvió presto con la comida basura.
Comieron ávidamente y siguieron esperando
a que la máquina terminase su trabajo.
El despertar del sueño, fruto de un
estómago lleno, empezó a hacer mella en la moral de los científicos. Estaban
tan adormilados como el tiempo y, perdida la cuenta de las horas que llevaban
allí, su moral disminuía rápidamente.
El reloj de la sala marcaba las cuatro y
cuarenta y tres de la tarde cuando el computador de la doctora Nikopolidis
terminó su análisis. Emitió un pitidito anunciando su victoria y éxito.
María y Alejandro se encontraban tirados
en sendas sillas, bien separadas. Habían llegado a un acuerdo tácito de no
agresión, al menos mientras durara todo el experimento. No se hablaban, pero
ninguno de los dos se sentía ya coartado. Manuela, por su parte, se mantenía al
lado de su marido, no se había movido de allí en ninguno de esos momentos,
salvo para ir al baño.
La doctora Gracia le pidió a su ayudante
femenina que revisara los datos, para ver si habían sido trasvasados sin
errores. Una vez comprobado, la jefa se dirigió a poner en práctica la
siguiente fase de la prueba. Antes de eso, primeramente avisó a Carlos, que se
presentó de inmediato.


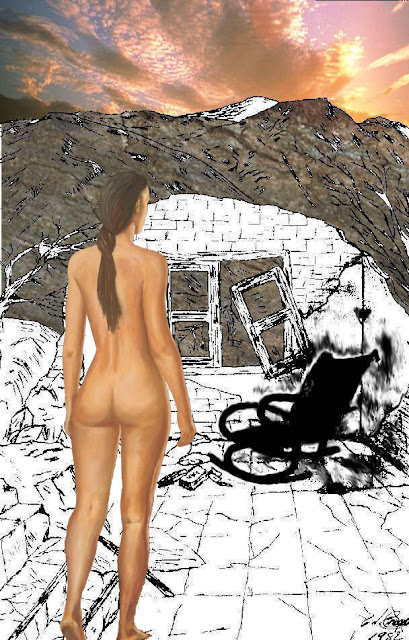
Comentarios
Publicar un comentario