EL DIARIO DE ANA: El cielo del Norte, por Ana L.C. - Septiembre 2012
El sol se ocultaba
entre las nubes del horizonte tiñendo de un rojo anaranjado el cielo, mientras
sobre el mar de plata dibujaba un camino dorado, sin embargo, por occidente,
unos oscuros nubarrones de un azul plomizo amenazaban con dejar caer su carga
sobre la ciudad, que ya comenzaba a encender sus luces y a prepararse para la
noche. Era una tarde de agosto, pero un viento fresquito, el mismo que modelaba
suaves y rítmicas ondas sobre la superficie marina, erizaba el vello de mis
brazos y me hacía evocar la tierra cálida y reseca que acababa de dejar, sin
saber por cuánto tiempo… Ahora, el aroma de la hierba húmeda junto con el sabor
de la sal que flotaba en el aire me dijeron que una nueva etapa comenzaba en mi
vida y eso me hizo estremecer.
- Precioso atardecer, ¿verdad?
La voz me sobresaltó por lo inesperada.
- ¡Oh, te he
asustado!, lo siento.
Giré la cabeza para ver mejor, pero la
mujer ya toma asiento reposadamente a mi lado. Era mayor, no sé, nunca he
tenido muy buen ojo para calcular las edades, pero podría estar sobre unos
sesenta y cinco o setenta años, aunque bastante bien llevados. Llevaba el pelo
totalmente blanco y largo recogido en una larga coleta que reposaba sobre su
hombro derecho cayendo por delante y escondiéndose entre el chal que le cubría
y arropaba del frío. Me sonrió y fijó su mirada en el horizonte naranja sin
decir nada durante un rato. Pude pues observarla iluminada por el sol del ocaso
y deduje que de joven habría sido muy guapa, pues todavía lo era, y que poseía
algo especial que le daba un porte sereno y seguro.
- No eres de
aquí, ¿me equivoco? – Preguntó sin apartar los ojos del ocaso.
- No, soy valenciana, ¿tanto se me nota?
- Un poquito, por el acento, ya sabes…
¿Estás de vacaciones? – Ella seguía sin volverse.
- En cierto sentido, sí, pero la verdad
es que he venido a trabajar.
- ¿Aquí? – Preguntó en tono sorprendido
y entonces sí que giró su rostro hacia mí y me di de bruces con unos ojos
preciosos, cuyas arruguitas no afeaban nada sino que le daban más profundidad,
los cuales, entonces no puede saberlo, eran verdes y me abrumaron con su mirada
fuerte e incisiva.
 - Bueno… sí, ahí
en la ciudad. – Respondí señalando con un gesto de cabeza hacia el fondo de la
ría donde las libélulas eléctricas ya brillaban más que las estrellas.
- Bueno… sí, ahí
en la ciudad. – Respondí señalando con un gesto de cabeza hacia el fondo de la
ría donde las libélulas eléctricas ya brillaban más que las estrellas.
- Ya, me lo imagino… - Y sonrió un tanto
divertida. – Pero vives aquí arriba, porque no he visto ningún coche por ahí
aparcado y para volver andando ya es un poco tarde.
En ese preciso instante, el sol
desapareció por completo en las profundidades oceánicas y las nubes se tornaron
púrpura y azabache, según donde mirase.
- Sí, sí… He alquilado una pequeña
casita allá abajo, una que está pintada de amarillo y…
- ¡Ah! La casa de la señora Concha. – Me
cortó.
- Exacto, Concha se llamaba la señora
con la que hablé.
- ¡Pobre mujer, cuánto ha sufrido en
esta vida! – Soltó con un suspiro.
La miré un tanto intrigada y ella se dio
cuenta, por lo que se apresuró a responder.
- Ya te lo iré contando, tendremos mucho
tiempo… Yo también vivo aquí, un poco más hacia la cima de la colina. – Y se
puso en pie con bastante agilidad, se apretó un poco más el chal y se dispuso a
marcharse. – Yo soy Elisa.
- Yo Ana. – Respondí incorporándome
también y estrechando su suave y cálida mano entre la mía.
- Ahora me
marcho, ya comienza a refrescar… Pero yo vengo todos los días por aquí en mi
paseo de la tarde, me gusta el cielo del Norte cuando anochece… - Miré hacía
donde ella indicaba y vi las primeras estrellas titilando entre los huecos de
las nubes. Me miró sonriente y me pasó un brazo por los hombros señalándome con
el otro hacia un punto indefinido del universo. – Por allí debe estar la
Estrella Polar, aunque hoy no se ve, pero, ¿sabes?, ella no indica el camino
sino la meta, porque el Norte es el destino de toda persona, el fin, no importa
la dirección de tu vida, siempre, si sigues la ruta correcta, te llevará a tu
Norte. – Y me dio un beso de despedida. – Adiós, Ana, hasta mañana…
Y se alejó por
el camino zigzagueante que bordeaba el bosquecillo ascendiendo hacia la cima.
Las olas rompían contra las paredes del acantilado, unos setenta metros más
abajo, allá al final de la colina, y de alguna parte me llegaba la llamada de
un búho. Con lentitud me encaminé hacia
mi nuevo hogar, desde el que se oía, aunque no se veía, el mar y cuyos vecinos
más cercanos estaban a más de veinte metros y no pared con pared, por el camino
que llevaba directamente a la carretera, desde allí sólo había medio kilómetro
hasta la urbanización. Cuando llegué al cruce, ya era noche cerrada, por eso vi
la luz allá arriba, entre los árboles, adivinando la silueta del edificio y
pensé que aquélla sería su vivienda y tuve la sensación de que algo me iba a
unir con aquel lugar…
Aceleré el paso.
Ahora se veía gente paseando tranquilamente y eso me relajó un poco, pero todos
me miraban con curiosidad y me daba la sensación de que cuchicheaban sobre mí y
eso comenzó a molestarme, así que me desvié a la derecha y al poco me topé con
la silueta inconfundible de un ángel y de una cruz… “Vaya por Dios.”… Había
dado con el cementerio. Me entró un poco de grima, debo confesarlo, y aceleré
más todavía, casi corría. Al pasar por delante de la iglesia, un hombre joven
estaba cerrando la puerta.
- Buenas noches. – Saludé al pasar.
Él se giró y me respondió. Pero al
momento se acercó a mí.
- Perdone, señorita, ¿es usted la que ha
alquilado la casa de la señora Concha? – Me preguntó sin tapujos.
Me detuve y le miré inquisitivamente.
Era alto y delgado, con una calva incipiente y, aunque no guapo, bien parecido.
- ¿Qué pasa?... ¿Qué aquí todo el mundo
sabe lo que hacen los demás?... – Pegunte un tanto molesta.
- Lo siento. – Se disculpó con bastante
sinceridad. – Perdone mis modales. Soy Andrés, el párroco de esta iglesia. – Y
señaló hacia la mole de piedra que enmarcaba toda la plaza. Las personas que
pasaban nos miraban con curiosidad, pero, tras un saludo de cortesía, se
marchaban.
- Yo soy Ana… - Y le tendí la mano. – Y discúlpeme
usted, pero me da la sensación de que todo el mundo me observa.
- No es una sensación, - rió él -, es la
realidad. Tenga en cuenta de que, a pesar de estar en un barrio de la ciudad,
esto es como un pueblo. Aquí nos conocemos todos y si llega alguien nuevo, no
se nos pasa desapercibido y usted, perdone que se lo diga, menos. – Y volvió a
reír su picardía.
Anduvimos algunos pasos juntos sin
hablar, hasta llegar a la esquina de la primera calle.
- Pues sí, he alquilado la casa de la
señora Concha. – Dije.
- ¡Pobre mujer!...
- Ya es la segunda persona que me dice
eso esta tarde. – Corté.
- ¿Sí?... ¿Quién ha sido la primera?
- Una señora con la que he estado viendo
la puesta del sol, me dijo que se llamaba Elisa.
- ¡Ah, Elisa!... ¡Fantástica mujer!...,
pero muy atea, no consigo que pise la iglesia ni en los funerales. – Y rió con
bastante desenfado.
Le miré con curiosidad. Me llamaba la
atención su desparpajo, la alegría o cinismo, no sabía muy bien por donde
inclinarme, con que parecía acogerlo todo.
- No parece que le preocupe demasiado. –
Dije.
- Pues no. Para qué le voy a mentir.
Dios está en todas partes y no creo que pase revista… - Volvió a reír. – Lo
importante es ser una buena persona, ¿no cree?
- Pues sí. – Afirme. – Y eso me quita un
peso de encima, porque yo tampoco soy muy creyente.
- Ya me he dado cuenta.
- ¿Cómo?, ¡si nos acabamos de conocer!
- Deformación profesional, querida. – Y
dejó escapar otra vez su festiva risa. – Los buenos vendedores siempre saben si
están ante un potencial cliente o van a perder el tiempo.
- ¿Piensa que yo soy una pérdida de
tiempo? – Pregunté un poco maliciosamente.
- ¡No, por Dios! Me refería a nivel
profesional. – Y volvió a reír.
En esto llegamos
a la puerta de un caserón con mesas en la calle y bastante bullicio dentro.
- Yo me quedo aquí. – Dijo. – Hacen un
buen cordero y tienen una excelente sidra. Si quiere acompañarme a cenar, le
contaré lo de la señora Concha y los misterios de la casa que usted le ha
alquilado.
- ¿Qué misterios? – Pregunté un poco inquieta.
- ¡Nada de qué preocuparse! ¡Paparruchas
de abuelas!... ¡Si tenemos que creer en todo lo que se cuenta…!
Eso me tranquilizó todavía menos. Él me
miraba divertido, parecía disfrutar y yo me estaba enfadando.
- Bueno, ¿acepta mi invitación? –
Preguntó.
- Sí, pero…
Y en ese instante comenzó a llover con
bastante fuerza.
- ¡Vamos, vamos dentro!... ¡Este cielo
del Norte…!










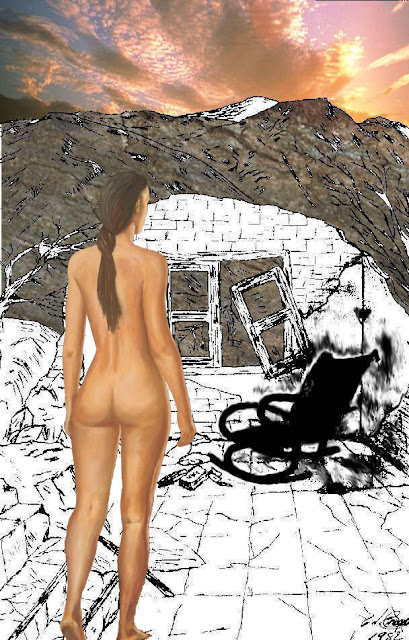
luis novella (viernes, 28. septiembre 2012 11:49)
ResponderEliminarMe he quedado con ganas de más