Reflexiones en la bisagra - Códigos en ruta - Vicent M.B. – Marzo 2012
Reflexiones
en la bisagra
Códigos
en ruta
Vicent M.B. – Marzo 2012
Como sabía que tarde o temprano tendría que
tocar el tema, llevo desde hace un par de meses un papelito en la cartera con unas
notas. En realidad no son unas notas, es una simple frase. Y en realidad no es
un papelito, es un trozo de cartón de un paquete de Lucky Strike, ese que está
doblado debajo de la tapa y que suele, o solía, ser muy útil para hacerles las
boquillas a los porros. Los escritores de postín, esos que tienen suficiente
prosa y paciencia para escribir una novela, suelen ir con fichas o, mucho
mejor, una Moleskine, porque en ese parque está el perro que te hace falta para
poner al lado del policía malcarado del capítulo 2. O en el bar está en viejo
cascarrabias al que hay que irá el protagonista a preguntar por su amada. Y eso
hay que captarlo al segundo, que las musas literarias son como las nocturnas,
fugaces.
Por eso mismo yo llevo un trozo de cartón en la cartera en el que pone "El
rock & roll tiene unos códigos". Esta frase, que puede parecer
ridícula, hay que entenderla en su contexto. En su contexto fue grandilocuente
y estúpida. Y también fue ridícula. Pero, seamos sinceros, los grandes momentos
de la historia son ridículos. Desde la soflama de Clint Eastwood al final de
Sin Perdón hasta la cara que pones al eyacular. Sublimes en su momento pero
inenarrables y vergonzantes en esencia. Contextualicemos, entonces.
Sé tocar la batería. Y tengo una. Tan vieja que ya no es vieja, es Vintage, así
que mola mil. Negra, de tercera mano, de una marca que ya no se fabrica. Para
evitar el escarnio público, mi autorregalo de licenciatura fue un juego de
platos Zildjian de gama alta, así que la tengo presta para la acción. Estuve
unos cuantos años liado en proyectos de ska-reggae-punk que no llevaban a
ninguna parte hasta que me cansé. Y tuvo que ser estando ya lejos de Valencia
cuando surgió la oportunidad de juntarnos 4 conocidos para tocar en el
aniversario del colegio mayor por donde habíamos pasado todos. Nada serio. Los
guitarras, en función de cuyas capacidades técnicas se decide el repertorio,
eligieron diez o doce canciones para versionar, las prepararon con el bajista y
yo llegué el día antes del concierto para encerrarnos y, a fuerza de sesiones
infernales con demasiados watios y demasiado bourbon, ajustar los temas para el
concierto. Tocábamos, nos lo pasábamos bien un rato y si te he visto no me
acuerdo. Pero entonces ocurrió algo.
Que el concierto salió bien.
Quien no haya pasado por un escenario no sabe qué se siente. No lo recuerdo con
exactitud, supongo que nuestra audiencia de aquel día llegaría a duras penas a
las 100 personas. Pero la ducha de adrenalina que nos dimos fue la misma que si
hubiéramos tocado en el Calderón. Atarte una cuerda a los tobillos y saltar
desde una presa de 200 metros es un chispazo mental brutal, pero hacerlo desde
un puente de 30 metros sigue generando las mismas sensaciones. Algo de eso hubo
aquella noche. Y empapados de endorfinas, como en una noche de buen sexo,
bajamos eufóricos del escenario jurándonos que eso había que repetirlo.
Respeto mucho las inquietudes artísticas de la gente. Yo mismo tengo algunas,
de hecho, y miro de arrancar proyectos en los que intentar hacer cosas que no
se hayan hecho antes. Lo que viene siendo crear. Pero detrás de aquella tropa
que nos habíamos juntado no había inquietud artística ninguna, éramos una banda
de versiones. Había ganas de juerga, de guasa, de subidón, de cantar con la
cerveza en una mano, el paquete en la otra y el cigarro en la comisura de los
labios. Camiseta, vaqueros y Converse. Y había, también, ganas de tías.
Había ganas de rock and roll, en suma. Un par de años después de aquel
concierto estuve sentado con uno de los pocos músicos de este país que se
pueden calificar de estrellas. Cosas que pasan en los centros de investigación,
una buena amiga del trabajo resultó ser íntima de él, así que nos metió en el
backstage de un festival donde tocaba y acabamos de birras con el tío en
cuestión. Y entonces, con toda la chulería, toda la pose, 30 años de carretera
a las espaldas y media sonrisa, soltó sin que le temblara ni una pestaña
"todos los que estamos en el rock nos metimos en esto para vacilar".
No sé si yo empecé a tocar por eso. Pero la sensación de omnipotencia sí que me
hizo adicto al directo. De repente, eres el rey. Como nunca lo habías sido
antes. Como si la confianza hubiera duplicado el volumen de tu falo. Una niña
se ruborizaba cuando le guiñabas el ojo desde arriba. Te veías capaz de, una
vez acabado el concierto, coger por la cintura a la primera que pasaba y
espetarle "bésame nena, soy el batería". Y lo hacías. Y no te
descojonabas in situ. Y ella tampoco. Y te besaba. Y eso, claro, engancha. Así
que seguimos adelante, aparentemente con fecha de caducidad inminente por
razones profesionales.
A la guitarra solista teníamos un devoto del metal, sobrio como solo lo puede
ser un extremeño. Mientras el resto de la banda estábamos desencajados, sudando
y gritando mientras le acompañábamos un solo, él podía girarse cuando acababa
el punteo y mirarnos hieráticamente, concediendo solo un guiño como muestra de
confianza. Era una puta esfinge. Y como tal actuaba, solicitando incesantemente
una bolsa de viaje para irse de prácticas a Escandinavia. Al final se la
concedieron, así que organizamos un concierto de despedida en el que tirábamos
sostenes al público para que nos los devolvieran, y tras el que nos dedicamos a
pintar a nuestras groupies más fieles con un rotulador permanente. Les
dibujábamos una flecha en la tripa que apuntaba hacia el sudeste con la leyenda
"Vicent (o el que corresponda) was here". Así que el guitarra sopesó
las posibilidades y renunció a la beca. Teníamos otro año por delante. Y había
que aprovecharlo.
Y surgió lo que en perspectiva se puede considerar el punto álgido de la
historia de la banda. A través de los benditos contactos del otro guitarra
conseguimos que nos metieran en el cartel de un festival que se celebraba a
principios de agosto en un pueblo de la Mancha. En la plaza de toros,
concretamente. Así que nos lo tomamos con la solemnidad que merecía. Huí de la
investigación unos cuantos días, estampamos el logo de la banda (de largo, lo
mejor que teníamos) en unas 60 camisetas y nos plantamos en Albacete con tiempo
suficiente como para preparar el concierto a conciencia. Las jornadas eran
demenciales: nos levantábamos a mediodía, cogíamos el coche hasta un polígono,
desayunábamos un kebab y ensayábamos cociéndonos hasta media tarde. Nunca había
visto a un grupo beber agua hasta esos días, pero es que era imposible reponer
con cerveza todo lo que sudábamos en aquel zulo. Y cuando digo imposible me
refiero a fisiológicamente imposible. Dejábamos el local para que ensayaran sus
legítimos propietarios, cenábamos algo y volvíamos ya de noche para, ahora sí
con cerveza, seguir hasta que, de puro cansancio, no había manera humana de
mejorar lo que sonaba. Y entonces, en lugar de ir para casa, pasábamos por un
chino, comprábamos una botella de whisky y nos íbamos de ronda hasta que
alguien caía literalmente rendido o nos sorprendía la policía bailando encima
de un contenedor con los pantalones por los tobillos. A dormir un rato y vuelta
a empezar. La noche antes del concierto el bajista ni siquiera tocó la cama, y
eso sabiendo que por la mañana teníamos que llevar el coche del guitarra a
arreglar. Resultó que el muy caníbal se había venido desde Cáceres en un Ford
Taunus preconciliar que tenía una rosca suelta en un conducto de la gasolina.
Cuando el mecánico lo vio, miró al conductor con una mezcla de admiración e
incredulidad, como se mira a un superviviente de Auschwitz. Arreglado, cargamos
el equipo entero en dos coches en los que no quedaba espacio practicable ni
para un gato, nos apretamos unas napolitanas y una litrona por barba en el
trayecto y llegamos a aquel poblachón en medio de la estepa. Paramos en la
piscina, nos bañamos en vaqueros y nos tomamos unos mojitos en el bar con unas
pelirrojas del lugar que se miraban a aquellos barrabases con los ojos llenos
de juvenil excitación. Ahí ya nos dimos cuenta de que éramos 'alguien' cuando
un miembro de la organización del festival vino directo hacia nosotros.
"Sois de la banda, verdad?" Se ve que se notaba "Tenéis que
montar y probar" Y entonces fue cuando metí el Alfa Romeo por la puerta
grande de la plaza de toros. Marcha atrás. Es una sensación extraña y
agradable. Empiezas a creerte algo. Te lo sigues creyendo cuando, con el sol ya
por debajo de las gradas, pruebas sonido sin camiseta en un escenario a 2
metros de altura (más la tarima de la batería) con un técnico de verdad. Le
hacía cambiar los niveles solo por saber que podía hacerlo. "Méteme menos
guitarra, súbeme el bajo y lo sacas por el izquierdo y ponme lo mío por los dos
monitores, pero separado". Y el tío, que juraba y perjuraba que había sido
el técnico de la gira del 84 de Barón Rojo lo hacía. Y aquello sonaba de coña.
Sonaba como nunca antes me había oído. Tocamos dos canciones para probar
mirándonos con una sonrisa de bobo que nos llenaba la cara. Si el concierto
salía la mitad de bien que la prueba, podía ser el copón en motocarro. El
repertorio, como ya he dicho, no tenía nada de especial. Para darle una pátina
de intelectualidad, nos gustaba anunciarnos reivindicando la verbena y la rumba
como hecho cultural inherente a la mediterraneidad, algo así como el country a
los Estados Unidos o el pop a las islas británicas. Pero es que en el fondo no
éramos otra cosa más que eso: la última hora y media de la orquesta de verbena
de pueblo. Una colección de éxitos seguros pasados de velocidad con un
intermezzo melódico para tocar dos rumbas de Kiko Veneno y una de Peret, lo
justo para tomar aliento y rematar con la apisonadora trivial de costumbre.
Cuernos y testosterona. Crestas y cerveza. Ramones, Clash, Sex Pistols,
Kortatu, AC/DC y apenas un par de licencias para satisfacer un poco las
perversiones de los ejecutantes. Y un remix de grandes éxitos de la ruta del
bakalao. Y sí, Barón Rojo también. Lo bueno de tocar todo esto era que al
personal se le caían las caretas. Cuando, tras el solo, empezamos los coros en
el Fear of the Dark de Iron Maiden, el cantante se giró extrañado. No le sonaba
la voz que oía. Y no le sonaba porque no era la mía: el bajista del grupo que
tocaba después de nosotros, un combo muy moderno de garage-psycobilly (sí,
existe), se había subido al escenario, me había cogido el micro y se había
puesto a corear como un heavy de extrarradio. Y claro, acababas el concierto
eufórico y, con la excusa de vender camisetas, pegabas la hebra con todas las
señoritas del lugar. Tengo lagunas de algunas cosas que pasaron esa noche.
Recuerdo que, ante la duda de las potenciales compradoras, les hacíamos una
oferta: ellas se probaban la camiseta, posaban para la cámara y, si les gustaba
el resultado, nosotros subíamos la foto a la web y a ellas les hacíamos una
rebaja en el precio. Revisando las fotos no consigo recordar cómo las engañaba
para que posaran con esa cara de vicio, ni dónde se habían cambiado de
camiseta, aunque seguramente fue en nuestras narices. A una morena preciosa
conseguí convencerla para una foto gloriosa con la camiseta recogida hasta el
sujetador y las manos sujetándose el pelo en la nuca. A otra la convencí para
acercarla a su pueblo dejando que se fueran sus amigas, con la esperanza de que
el mismo piercing que me acariciaba los labios me acariciara más tarde otra
cosa. Sin embargo, a ella le pareció más oportuno meter la lengua en la boca de
dos músicos en la misma noche. La que me llamó la atención sobre el hecho fue
precisamente la morenita de un rato antes. Le parecía muy gracioso lo que la
otra muchacha hacía, casi tanto como que mi supuesto compañero la hubiera
apartado con el nada delicado sugerimiento de "vente conmigo pa' lo
oscuro". Supongo que en el fondo lo que le divertía era que ahora tenía
delante a un músico salido y, además, despechado, que bastante borracho no tuvo
mejor idea que gritarle a su compañero que era un mierda, que había que
respetar a los colegas y que el rock & roll tiene unos códigos. Nada más y
nada menos que eso. En un plaza de toros dejada de la mano de dios, un tío
rapado con gafas de sol y una turca de mariscal grita a las seis de la mañana
que el rock and roll tiene unos códigos. Y ahora puede venir cualquier beat
neorrealista a intentar componer una estampa más poderosa.
El colofón de la noche fue ese, aunque de ahí hasta que nos echaron del bar
después de almorzar todavía hubo tiempo para poder contarle las pecas a la
morenita, para que un amiguete que había venido a hacer coros volviera tras
unas horas desaparecido al grito de "tío, qué gatillazo", para que ya
al alba se montara en el callejón de la plaza de toros la rave más underground
que he visto en mi vida. Meses más tarde también hubo tiempo para seguir con
las andanzas por pueblos dispersos, para seguir pintando escotes con el
rotulador permanente o para liarla muy, muy gorda en un encierro en la facultad
de filosofía. Pero el colofón de aquella noche resultó ser también el colofón
de la banda. Al año siguiente volvimos a la misma plaza de toros y, nadie sabe
muy bien por qué, la cosa no funcionó. Seguramente fue tan solo porque, como en
el sexo, segundas partes en el rock nunca fueron buenas. El guitarra marchó
finalmente a Suecia, los otros dos miembros se exiliaron a Inglaterra e Italia
respectivamente y yo me encerré durante año y medio a acabar la tesis. En los
agradecimientos me acordé de aquellos tres descerebrados diciéndoles que con el
tiempo yo no diría que cuando estaba en la ciencia tocaba con unos amigos.
Diría que, cuando yo tenía una banda de R&R, mientras tanto, hacía una
tesis. Yo ya llevo un año doctorado. Los exiliados empiezan a regresar. El
último ha prometido que para San Juan habrá dejado Estocolmo. Volvemos a la
carretera. Esto no ha hecho más que empezar.


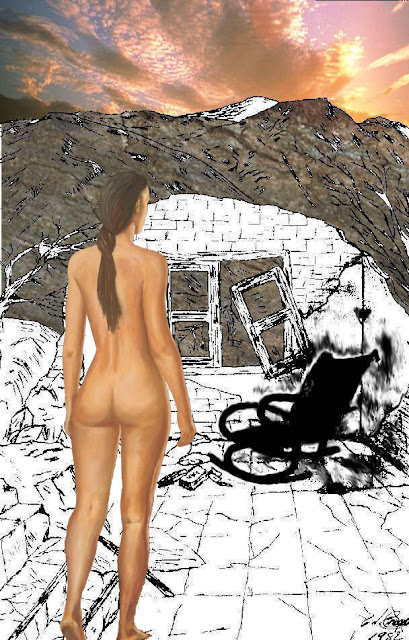
Comentarios
Publicar un comentario