EL DIARIO DE ANA: Ousmane Diouf, por Ana L.C.– Mayo 2011
Al
abrir la puerta, un violento tufo a humedad maltrató sus sentidos. Se despojó
de las gafas de sol, que llevaba puestas a pesar de que ya hacía rato que había
anochecido, e intentó acomodarse a la luz mortecina del interior mientras
percibía como varias cucarachas deambulaban sobre el suelo de baldosas
desvencijadas en busca de cobijo. Un sentimiento de derrota le llegó de golpe,
una pesadumbre que ya le era conocida, algo indefinido que casi había conseguido
ser su compañero de viaje, que casi ya formaba parte de él. A su espalda la
puerta de la calle se cerró con un fuerte golpe y entonces se hizo la plena oscuridad.
Depositó la maleta con cuidado sobre el piso y al instante se arrepintió, era
como si se la hubiese tragado la nada, pero tras un corto tanteo sintió el
tacto de suave y los perfiles definidos… Sacó el móvil del bolsillo del
pantalón y apretó una tecla al azar y la luz blanquecina alumbró la aparición
fantasmagórica de una estrecha escalera raída e insegura. “Segundo piso.” Pensó y, tras un suspiro de resignación, volvió a
coger la maleta y ascendió con cuidado tanteando los escalones que adivinaba
más que veía. En el primer rellano algo rozó su pie, pero prefirió no saber qué
era. Cuando llegaba al primero le alcanzaron las blasfemias y los insultos
emitidos por la voz pujante de un hombre y el llanto ahogado de una mujer tras
una de las puertas. No se detuvo, no era asunto suyo. Pero al doblar para subir
el siguiente tramo se tropezó con un bulto blando que gimoteaba. Enfocó la luz
del teléfono y vio a una niña hecha un ovillo sobre uno de los escalones. “¿Qué hases tú aquí?” Preguntó, pero no
recibió respuesta, sólo unos ojos redondos brillantes de lágrimas, pero sin
miedo alguno en ellos le miraron intentando adivinar quién era. “Está oscuro… es noche… ¿por qué tú no en
casa?” La niña, con la agilidad de un pajarillo, se levantó y echó a correr
perdiéndose en la oscuridad. “Bueno…”
Se encogió de hombros. Por fin llegó al segundo. Buscó la puerta 22 encauzando el
haz del móvil por la pared y allí estaba, vieja, despintada y raída y con unas sucias
marcas de espray, pero era la 22. Cogió la llave y se dispuso a abrir aunque,
de pronto, un rayo de claridad le llegó por la espalda. Al volverse vio la
puerta 21 entreabierta y la silueta menuda y enjuta de una anciana observándole
con curiosidad. “¿Por qué no has
encendido la luz para subir? Podías haberte caído.” Dijo ella con una voz
diminuta y arrugada. “Yo no saber donde
luz.” Respondió. La anciana tanteó la pared del pasillo y sobrevino el
milagro luminoso, apareciendo ante sus ojos un paisaje bastante patético donde
el horizonte era un muro lleno de grafitis que continuaban por todo el hueco de
la escalera perdiéndose en la oscuridad, la suciedad del suelo escalaba los
muros y amenazaba con apoderarse de cada centímetro de cualquier solidez. “¡Huy! ¡Si eres un negrito!” Se volvió y
ante él se visualizó una anciana pequeña y menuda en bata de ir por casa, entre
sus zapatillas desgastadas y las medias bajadas apareció un gato negro con
mirada asustada y huidiza. “Hola, yo
Ousmane Diouf.” Y le tendió la mano que la mujer se apresuró a estrechar. “Encantada. Yo me llamo Margarita. ¿Eres mi
nuevo vecino?” Ousmane miró la puerta 22 y afirmó. “Sí, sí, yo nuevo vecino.”
Así
fue la llegada de Ousmane a mi calle. Una calle que huele a derrota y de donde
todo el mundo quiere huir por miedo a contagiarse de su miseria, pero a la que
van llegando desplazados de todos los colores que acuden a ocupar unos pisos
que se sostienen de pura costumbre, en los que se hacinan por turnos, pero a
los jamás considerarán su hogar, y unos bajos donde instalan sus negocios en
los que todo se regatea y en los que se puede encontrar cualquier cosa que puedas
imaginar, incluso las que no, o en los que se fabrica lo más inesperado, o en
los que se acuerdan negocios de los que mejor no saber. Y así fue el primer
encuentro de una relación inusitada y llamativa que daría mucho de qué hablar y
demasiado que pensar…
Ousmane
trajo el viento atlántico de Senegal y la sombra amiga del baobab dibujados en
su piel y en su sonrisa, así como las puestas de sol de un desierto sanguinario
todavía en la retina de sus ojos. Él no compartió piso, era como el brillo de
un cristal entre un charco de lodo… Agradable, atento, amable, limpio y, para
sorpresa de muchos, más culto de lo que todos esperábamos, no era el prototipo
de emigrante que cualquier español que sienta cátedra en las barras de los
bares pueda tener.
A
la mañana siguiente, tras una noche perversa sobre un añejo y mezquino sofá
relleno de algo que parecía tener vida, se enfrentó con la cruda realidad de
una tarea titánica: hacer de aquella pocilga algo habitable. Su primera idea
fue abrir la ventana y tirarlo todo por ella, pero se contuvo y lo fue
amontonando para bajarlo poco a poco. En ello estaba cuando escuchó unos
golpecitos en la puerta. Y de nuevo se encarnó su vecina, la anciana, pulcra y
aliñada, sonriente y con un tazón de leche humeante en las manos. “Pensé que no habrías desayunado.” Le
ofreció mirándolo todo con ningún disimulo. Entonces recordó Ousmane que tenía
hambre. “Gracias. Tú muy buena.” Dijo
cogiendo la taza y dando un sorbo que le abrasó la lengua y partes más
profundas de sus entrañas. “Los
anteriores inquilinos no eran muy aseados.” Comentó la mujer tras haber
oteado a conciencia tal panorama. “No
entiendo inquilinos.” “Ya veo. La
gente que vivía aquí antes.” Le explicó ella pronunciando con lentitud. “No, no muy limpios.” Afirmó él. “Aquí tienes trabajo para rato… Yo no puedo
ayudarte, ya estoy muy vieja…” Se disculpó la anciana con un tono de
autocompasión. “¡Oh, no, no, tú
tranquila! Yo trabajo bien, yo rápido y fuerte.” Respondió Ousmane con una vasta
sonrisa que dejó al aire una intachable dentadura de argentino marfil. “Pero, ¿sabes lo que haremos? Mientras tú
limpias todo esto, yo prepararé la comida y luego te pasas por mi casa a comer,
¿vale?” “Oh, tú no molestarte.” “¡Calla,
hombre. Así me cuentas cosas de ti. ¿No ves que estoy siempre sola y no hablo
con nadie?”
Conocí
a Ousmane en un Kebab donde ocupaba la mesa contigua a la mía. Yo cenaba con un
amigo y él con una anciana viejísima y exigua que no paraba de hablar y de
reír. Mi amigo insinuó: “Estos emigrantes
hacen cualquier cosa para poder quedarse.” Pero a mí no me pareció que en
este caso fuera así y un poco después coincidimos en el pasillo de los aseos. “¿Vives por aquí?” Le pregunté. “Sí. Casa 45.” “¿En esa ruina?, ¿pero no la iban a derribar?” Él afirmó con la
cabeza. “Sí, pero si Cristina viva ellos no
pueden. Ella dueña de piso, no alquilada.” Y señaló a la octogenaria mujer.
“¿Vives con ella?” Pregunté un poco
con insidia. “No, no. Yo vecino.” Miré
a la mujer y la vi feliz, con una sonrisa satisfecha que me hizo sentir bien. “Seréis los únicos que viven allí, ¿no?”
“¡No, no! Vive más gente, pero no
gustan.” “¿No te gustan?” “No.” “¿Por qué?” Me miró fijamente con unos notables
ojos color de miel sobre fondo blanco. “A
ellos no gusta negros, ni moros, ni ancianos… A ellos no gusta ni ellos.”
Cuando
Ousmane vio la mesa preparada con tantas viandas se quedó sorprendido. “¿Viene gente?” Preguntó. “No, no viene nadie más, pero un joven como
tú debe comer mucho.” Respondió la anciana animada. “¿Dónde lavar manos?” Indagó para saber el camino al aseo. Ella
se lo mostró y le acercó una toalla sin usar. “Necesitarás un fontanero y electricista y todo eso…” Afirmó ella
en un intento de ser más útil. “No, yo no
necesitar, yo arreglo todo solo.” “¡Vaya!” Y quedó un poco decepcionada. El
preludio de la comida transcurrió en silencio, Ousmane embutiendo con avidez y
ella observándolo encantada. Concluida la misma, él se incorporó y recogió la
vajilla portándola hasta el fregadero donde comenzó a frotar. “¡Pero hombre, deja eso!, ya lo haré yo
luego.” Protestó la anciana. “No, tú
ya cocinar, Ousmane lava platos, ¿vale?” Margarita sonrío y se decidió a
preparar café. “¿Bebes algo de alcohol?”
“Si no molestia, un poco de brandy, ¿vale?” Ella lo miró con curiosidad. “¿Pero los musulmanes bebéis alcohol?”
Ousmane rio divertido. “Yo no musulmán,
no todos africanos musulmanes, yo
cristiano, pero no muy creyente, ¿sabes?” De nuevo en la mesa y de nuevo el
silencio. Ousmane estaba contento, quería hablar, contar cosas, pero su timidez
le superaba y la anciana le intimidaba con su mirada fija, penetrante, como su
hiciera un tiempo infinito que no veía a ningún ser humano. Para disimular su
creciente incomodidad comenzó a ojear todo con detenimiento, un piso pequeño,
pero bien dispuesto, con muebles antiguos, aunque bien perseverados, muchas
fotografías y gran cantidad de cerámicas y aderezos por todas partes y todo
mostrando un aspecto pulido y acicalado. Junto al balcón, el gato dormitaba
sobre una almohada acariciado por un rayo de sol. “¿Tú sola?” Se atrevió por fin a romper el silencio. “Sí, desde que murió mi esposo, hace doce
años.” Y señaló una fotografía en primer plano del aparador. Ousmane afirmó
con la cabeza. “¿No hijos?” A
Margarita se le iluminaron los ojos. “Sí,
dos.” Y volvió la vista de nuevo hacia la vitrina donde se erguían varias
fotografías. “Pero ellos viven lejos, con
sus esposas y sus hijos. Tienen mucho trabajo…” Concluyó con cierto tono de
disculpa y de tristeza. “Yo no entiendo
eso… Europa extraña.” “¿A qué te refieres?” “En mi país ancianos personas
importantes, ellos sabios, ellos conocen más porque viven más, nunca solos,
hijos ayudan y cuidan y ellos dan consejos, nunca solos, ¿sabes?... Aquí no,
aquí ancianos solos, pacen que molestan, ¿sabes?.” Su voz denotaba algo de
indignación. La anciana apartó su mirada y la fijó en el gato, el cual adivinó
la necesidad de su dueña y se acercó perezosamente hasta su regazo. “¿De dónde eres?” “Senegal.” “¿Es
bonito?” Ousmane lo pensó durante unos segundos. “No sé… Yo allí no trabajo, no dinero… No bonito vivir así…” “Pero tú
estás aquí y tus padres allí.” Dijo ella como defensa de algo en lo que no
creía. Ousmane la miró con una apenada sonrisa. “Pero mis padres no ancianos, mis padres sanos y fuertes, hijos
pequeños.” Margarita sonrió. “Así que
tiene más hermanos.” “Si, tres, dos mujeres y un niño, yo mayor. Padres
trabajan en Hotel Terrou Bi Dakar, pero yo acabo estudios y no trabajo, nada
trabajo. Mi novia en Francia, ¿sabes?, y yo quiero con ella, pero no dinero, Francia
lejos, ¿sabes?. Mi padre dice: tú a Europa y trabaja, esto no bueno para
jóvenes. Tiene un poco dinero y dice: toma y a España. Yo voy por desierto con
caravan, tuaregs, ellos cobran caro, pero yo Norte, siempre Norte. ¿Sabes?
Luego Marroc y Norte, siempre Norte hasta mar. Allí hay más, juntos hablamos
con hombre de barco, él cobra mucho también, pero lleva a costa de España… Ya
dos años…” Margarita lo mira con un mohín de aflicción. “¿Y de qué has vivido hasta ahora?” “Yo
vendo top manta por calles de Málaga, Torremolinos…, luego trabajo en hotel, y
luego vengo aquí porque conozco amigo que da trabajo. Pero yo tengo papeles, yo
ya no ilegal… Y cuando yo dinero, yo a Francia…” Margarita le sonríe
tranquilizadora. “Tranquilo, seguro que
lo consigues.” Ousmane se pone en pie. “Gracias,
Margarita, tu buena mujer. Yo ahora vuelvo a piso a limpiar.” “Perfecto, pero a
la noche vuelve y te invito a cenar, ¿vale?” Y Ousmane le regala su sonrisa
de marfil y afirma agradecido.
Y
así comenzó una de las amistades más notables que se han percibido nunca en mi
barrio. No era raro verles paseando juntos por las calles, mirando escaparates,
tomando algún refresco o, incluso, cenando en algún restaurante de la calle.
Ousmane evacuó el piso que había alquilado de todo lo que recordara a los
anteriores inquilinos y llevó a él sus pocas pertenencias. Todos los días
marchaba a su trabajo y cuando volvía, casi siempre por la tarde, visitaba a
Margarita quien, habitualmente le esperaba con algo de cenar preparado y hablaban
y hablaban hasta que el sueño les vencía. Él, entonces, le daba un beso en la
frente y se marchaba a su casa… y así todos los días durante año y medio. La
gente murmuraba porque la gente no sabe hacer otra cosa, pero los amigos de
Ousmane sabíamos que no había nada viciado ni afectado en esta relación de
amistad, únicamente la necesidad de no sentirse solos. Todos sabíamos que era
el cocinero de un buen restaurante… “¿Por
qué le dejas que te haga la comida?” Le pregunté un día. “Porque ella feliz.” Me respondió. Y así
continuaron en una perfecta simbiosis donde llegaron a compartir aquello que es
más difícil entre los humanos, su propia soledad.
Cuando
Margarita cayó enferma y tuvo que ser ingresada en el hospital, él estuvo cerca
de ella todo el tiempo, hasta que llegaron los hijos y le pidieron
explicaciones y le echaron en cara que se había aprovechado de la pobre anciana
para matar el hambre. Ousmane no les respondió, se limitó a mirarles con una
mezcla de pena y desprecio y se marchó. “¿Qué
se habrán creído esos gilipollas?” Me dijo indignado en un español mucho
más correcto…
Hoy
he recibido un email suyo desde Francia, se casa. Me alegro por él, por ese
muchacho del Senegal que fue el único que lloró en el entierro de una anciana
española.





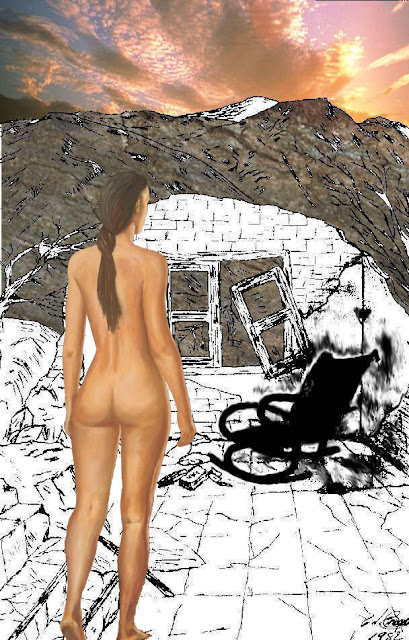
Comentarios
Publicar un comentario