REFLEXIONES EN LA BISAGRA: Tracas, naranjas, petardos, por Vicent M.B. - Abril 2012
Reflexiones en la bisagra
Tracas, naranjas, petardos
Vicent M.B. – Abril 2012
Esta mañana me
he escapado diez minutos del trabajo para ir a la tintorería a recoger, entre
otras cosas, una corbata burdeos que rapiñé de la herencia del abuelo. Tiene
una mancha rara que no quiere irse. Otra señal del paso del tiempo. No hace
tantos años, al acabar el invierno ponía una lavadora de jerséis después de que
hubieran pasado unos meses estoicos sin tocar el agua. Ahora llevo los abrigos
al tinte cuando acaba el frío. Y de paso llevo el traje, porque cuando acaba el
frío empiezan las bodas. Este año me he superado y he llevado dos trajes: el
reglamentario negro y una frivolidad gris con cuadros que me permití el año
pasado. Ante la avalancha de bodorrios que se me venía encima, no me quedó más
remedio que agenciármelo, so pena de pasear el otro terno por todas las
celebraciones a las que me invitaban. Entonces creí que era el momento adecuado
para ampliar el armario. Ahora sospecho que lo tendría que haber hecho antes
-no por nada, sino porque parece que, afortunadamente, ya se me ha casado todo
el mundo- aunque la economía, pero sobre todo la ética de un estudiante de
doctorado me lo hubieran hecho cuesta arriba.
 Tras algún pionero inicial al que
vaticinamos un seguro y ya consumado fracaso, el arreón de invitaciones llegó
de sopetón. Mi marca personal quedó fijada el año pasado, donde lucí palmito en
ocho bodas. Ocho. Algunas como titular de la invitación, otras como florero.
Ocho. Y todavía hubo algunas que se solaparon: me quedé sin poder acudir a una
en Boston, donde me invitó Francesca, una romana que conocí en una estancia de
tres meses que hice en una universidad americana. Lo jodido es que era de las
pocas que me ilusionaba de verdad, aunque hubiera sido solo por decirle
"Franciu, cariño, si cuando coincidimos en el campus me hubieras dicho que
ibas a dejar a tu novio dos meses después de que yo me marchara, al menos
podríamos habernos pasado una noche follando como locos, que buenas ganas nos
teníamos los dos". Francesca fue la que me llevó con su coche a coger el
autobús el día que me marchaba de aquel poblachón nevado en el corazón de
Massachusetts. Y fue la que, después de abrazarnos, me susurró "non
sparire". "No desaparezcas". Me sentí como si Lucio Dalla me
hubiera escrito una canción.
Tras algún pionero inicial al que
vaticinamos un seguro y ya consumado fracaso, el arreón de invitaciones llegó
de sopetón. Mi marca personal quedó fijada el año pasado, donde lucí palmito en
ocho bodas. Ocho. Algunas como titular de la invitación, otras como florero.
Ocho. Y todavía hubo algunas que se solaparon: me quedé sin poder acudir a una
en Boston, donde me invitó Francesca, una romana que conocí en una estancia de
tres meses que hice en una universidad americana. Lo jodido es que era de las
pocas que me ilusionaba de verdad, aunque hubiera sido solo por decirle
"Franciu, cariño, si cuando coincidimos en el campus me hubieras dicho que
ibas a dejar a tu novio dos meses después de que yo me marchara, al menos
podríamos habernos pasado una noche follando como locos, que buenas ganas nos
teníamos los dos". Francesca fue la que me llevó con su coche a coger el
autobús el día que me marchaba de aquel poblachón nevado en el corazón de
Massachusetts. Y fue la que, después de abrazarnos, me susurró "non
sparire". "No desaparezcas". Me sentí como si Lucio Dalla me
hubiera escrito una canción.
Sin embargo, a Francesca y al bollycao
obscenamente joven (y guapo) que se había mercado como prometido les pareció
que lo mejor era casarse el mismo día que un par de amigos del pueblo. Amigos
desde pequeños, de la misma quinta que yo y todavía muy amigos pese a todo, ahí
no había por dónde escaparse. Pero no pude dejar de pensar en bodas solapadas
apenas un mes después, cuando me vi en las mismas, aunque esta vez en la boda
de David. Otro amigo del pueblo de toda la vida, pero en este caso no me
hubiera importado escaquearme. Porque también tenía otra. Pero claro, la otra
boda era la de Bertomeu, y a él no le podías pedir que hiciera las cosas como
marca el protocolo.
Y le pareció que lo más oportuno era
decidir que se casaba, y comentarlo a la gente, con dos meses de plazo. Dos
meses de plazo en un verano en el que ya he comentado más arriba cómo solemos
tener la agenda los treintañeros.
Bertomeu, el gran Josep Bertomeu. Los
dos cojones más gordos del campus. Me llamó la atención ya en la primera hora
del primer día de clase en la facultad, cuando el profesor hizo una pregunta y
solo él supo, o quiso, responderla. Y lo hizo con un acento cerradísimo que no
pude identificar. Más de un año después por fin supe de dónde venía, pero me
costó. Porque Bertomeu fue el primero que me enseñó a no preguntar más de la
cuenta, y lo hacía con ejemplos prácticos: el día que quise saber de qué pueblo
era, me contestó que de uno 50 kilómetros más al sur. Cuando al fin descubrí la
verdad, y me llevó meses, le pregunté el porqué del engaño.
-Porque hay que hacer como los de
Benitatxell: a qui pregunta, mentires a
ell.
No era una pose. Bertomeu se cagaba en
todos los que estábamos en aquella clase y todavía le sobraba mierda para los
profesores. Cuando suspendió COU, le dijo a su padre que estaba harto del
instituto, que él lo que quería era trabajar y sacarse sus pelas. Razones tenía
de sobra, pero una de las gordas era que los colegas que curraban podían
meterse más farlopa en la discoteca que los que salían con la paga de los
padres. A su padre le pareció bien, pero en lugar de aprovechar su puesto de
trabajo en la cooperativa para liberar al chaval de las faenas más pesadas, lo
puso a partirse el lomo levantando ribazos. A los 3 meses, Bertomeu pedía
árnica y acabó volviendo al instituto. Como herencia o querencia, todos los
meses de enero desaparecía de la facultad justo cuando estábamos descuernándonos
para los parciales de febrero. Él estaba cogiendo naranja a destajo durante una
semana para pagarse el segundo plazo de la matrícula. Luego, claro, las
preocupaciones de todos los señoritos que andábamos por allí le ponían de una
mala hostia que asustaba. Porque Bertomeu tenía la cuerda justa. No he visto a
nadie más cerca de partirle la cara a un profesor que a él, en unos exámenes de
septiembre de una asignatura práctica. Él había aprobado la parte teórica en
junio, yo no. Y además éramos pareja de prácticas. Así que nos encerramos diez
días en la infravivienda con vistas a la autovía que él tenía alquilada con
unos amigos cerca del campus. Yo estudiaba y, a ratos, le echaba una mano con
las prácticas. Al final tuvimos que pedir tantos favores que hace poco, con
unas cañas, todavía nos preguntábamos si los habíamos devuelto todos o no. La
noche antes me mandó a dormir para que en el examen todavía me quedara alguna
neurona fresca, y él se pasó la noche en vela acabando los programas. Al llegar
de empalmada al aula donde estábamos convocados, el profesor del otro grupo le
paró en la puerta.
-A ver, tú no eres de mi grupo, ¿no?
Pues entonces te esperas a que llegue tu profesor.
-Pero si yo solo quiero dejar las
memorias de las prácticas. Y no sé si el profesor de mi grupo podrá venir. ¿Te
las dejo y ya se las das tú?
-¿Pero es que no me has entendido o qué?
¡Que te esperes fuera!
Guardiola, el profesor en cuestión, era
un gilipollas. Eso lo sabía toda la facultad. Así que Bertomeu se giró por no armarla
y salió al pasillo. Hasta que llegó nuestro profesor. Entonces entró con él
mientras le entregaba las memorias y le hacía un par de apuntes. Y Guardiola se
giró, lo vio y la emprendió a gritos con él. Que si era tonto. Que si no le
había entendido. Que le había dicho que se esperara fuera.
Y entonces Bertomeu apretó los puños
hasta que los nudillos se le hicieron blancos. Y le aguantó la mirada. E hizo
ademán de abrir la boca una, dos, tres veces. Y por tres veces se lo pensó. Y
nuestro profesor, un monstruo de la investigación que además de ser novelista
de éxito boxea en sus ratos libres, olió la ira, lo cogió del brazo y lo sacó
al pasillo hasta que se tranquilizó. A esas alturas yo ya no temía por
Guardiola. Como asumía la tragedia como algo consumado, mi duda era si
aprovechar la ensalada de hostias que veía hecha para pegarle un par de patadas
en el cráneo mientras le quitaba a Bertomeu de encima. Aquel hijo de puta nunca
sabrá lo cerquita que estuvo aquel día de perder los dientes. O sí. Porque
juraría que le vi recular dos pasos con el párpado temblando.
Ese era Bertomeu. Y ese mismo día se
casaba. Y yo estaba en el mismo salón de banquetes por el que había pasado
tantas veces en los últimos años, asistiendo a la misma secuencia de paripés,
aguantando otra boda de compromiso. Salí a fumar después de los entrantes,
después del pescado y después de la carne. Y, a hurtadillas, salí cuando por
los movimientos de los camareros supe que iban a sacar la tarta. Algo bueno
tenía haber pasado tantas veces por allí, que todo era más previsible. En las
otras escapadas me había encontrado a la fauna nicotínica de siempre: el tío
soltero con la corbata naranja, las marujas compulsivas y los amigos del novio
a los que la coca había dejado sin hambre. Pero ahora estaban todos dentro
ondeando las servilletas mientras el techo se abría y un catafalco lleno de
tartas al whisky con bengalitas descendía lentamente rematado por dos
muñequitos. Todos aplaudían. Todos menos una extraña figura que, también
fumando fuera, se lo miraba todo por el ventanal con una mezcla de
indiferencia, condescendencia y sonriente curiosidad antropológica.
-A poco que hubieras cambiado el color
de la corbata iríamos a juego.
-Estela, ¿en serio te parece divertido?
Estela era una amiga de la novia que yo
ya había conocido en las fiestas del agosto anterior. Compañera suya en la
universidad. Otra que se quedó en la facultad al acabar la carrera en lugar de
buscar un trabajo como dios manda. Sin embargo, su futuro profesional parecía
más claro que el mío por varias razones. En primer lugar, la tía era muy buena.
Y en segundo lugar, su madre era vicerrectora. Y allí estaba ella, con el pelo
ondulado cayéndole sobre el hombro que le dejaba al aire un vestido de un rojo
imposible. Nadie en toda la boda, nadie en todas las bodas que habían pasado
por allí, era capaz de llevar ese vestido como lo llevaba ella. Nadie tenía
todo el dinero de su padre tamizado intelectualmente con el gusto de su madre.
Parecía estar allí para recordarnos que, por mucho que nos empeñáramos, nadie
como los de su casta, los burgueses de ensanche, se mueven encima de los
tacones sin parecer impostados. Su encanto, según el maestro, debería ser
discreto, pero en aquel momento y aquel lugar apabullaba.
-No sé qué decirte -dijo sin atisbo de
suficiencia-. Yo vengo por Sara, porque sé que le hace ilusión, que le hará
feliz. Intento no mirar la tarta, la miro a ella. Y ella está radiante, está
contenta. Y me quedo con eso.
Y nos enfrascamos en una conversación
sobre la necesidad o no de tanto kitsch en las bodas. Intentando descifrar
hasta qué punto los casamenteros se ven obligados por las imposiciones sociales
o, simplemente, disfrutan con ellas. Recuerdo que mi prima, una mujer cabal que
se casó con un hombre cabal en una ceremonia cabal con banquete cabal, se
alargó a la mesa donde estábamos la familia a la hora de los postres
descojonándose.
-Me han dicho que si quería música
mientras sacaban la tarta. Les he preguntado qué proponían y me han dicho que
nada mejor que Luis Miguel.
-¿Y qué les has contestado?- preguntamos
horrorizados.
-¡Que por supuesto!
Aquello fue subversión, puro pitorreo.
Pero es que hay gente a la que de verdad le gusta eso. Y sobre ello
conversábamos allí fuera la mar de a gusto. Cuando ya llevábamos un rato, ella
entró y sacó una botella de vino blanco que se había quedado a medias en una
mesa. Y cuando se acabó, me pidió que entrara yo a por otra, mientras los
novios abrían el baile con una canción de Sergio Dalma.
-Nos vamos a coger una cogorza de
impresión.
-Tranquilo, que si quieres ir a algún
sitio te llevo yo- rió ella.
-Si me llevas tú, nos vamos a un sitio
que te gustará más que este- órdago.
-Saca una botella de cava. Y depende de
lo bueno que sea, hablamos- lo veo.
Entré y busqué a un camarero al que
conocía de tocar juntos en una charanga de fallas. Le comenté el tema por
encima. Me dijo que era imposible. Le señalé la vidriera y la silueta que se
dibujaba detrás. Me dijo que me esperara en el aparcamiento. Saqué, cogí a
Estela de la mano y me la llevé al párking. Al lado de la puerta de servicio
había una botella de Bollinger y una cubitera con dos copas y una bolsa de
hielo. Estela se quitó los zapatos y me preguntó si de verdad quería que me
llevara a algún sitio.
-¿Conoces a Josep Bertomeu, el único
doctor en fotónica que sabe podar naranjos con corvillo? Pues estoy convencido
de que te va a caer bien.

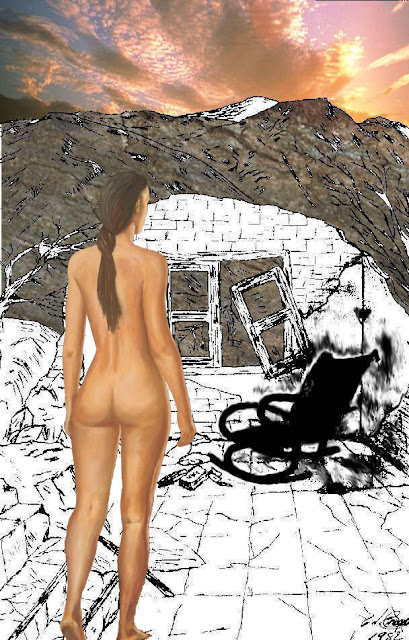
Comentarios
Publicar un comentario