ÉRASE UNA VEZ: Cinco cuentos de Kafka, por Melquíades Walker - Noviembre 2011
Franz
Kafka, quien ha llegado a ser un escritor de culto, no tuvo ninguna fama
durante su vida y sólo unas pocas de sus obras fueron editadas antes de su
muerte. Nacido en la ciudad de Praga el 3 de julio de 1883, cuando formaba
parte del todo poderoso Imperio Austro-Húngaro, es un claro ejemplo del hombre
dominado por la frustración y la impotencia ya desde la infancia, pues su
padre, un tendero de ascendencia judía inflexible y despótico, quiso mantener
sus riendas bien asidas. Cursó estudios en un buen colegio alemán y
posteriormente se licenció en Derecho, lo que le permitió una cierta
independencia económica al encontrar trabajo en una compañía de seguros que le dio
la posibilidad de dedicar más tiempo a la escritura, ocupación ésta que él
consideraba como “la esencia de su vida”. Pero en 1917 enfermó de tuberculosis,
pasando, a partir de ese momento, largas temporadas en sanatorios y centros de
salud, lo que le obligó a retirarse en 1922, a la edad de 39 años, muriendo dos
años más tarde.
 |
| Casa de Kafka en Praga |
Su
último deseo fue que se quemasen todos sus manuscritos, pero gracias a su amigo
y escritor austriaco Max Brod, quien los publicó póstumamente, nos han llegado
hasta nuestros días obras tan importantes como La metamorfosis, El proceso, El castillo o América, además de una larga colección de relatos cortos y otros
trabajos. Seguidamente os proponemos la lectura de cinco de estos pequeños
relatos que os darán un ejemplo de la maestría y la forma de hacer de este
hombre, a quien muchos críticos literarios buscan relaciones con el
existencialismos, o el expresionismo, o el surrealismo, incluso con el marxismo
o el judaísmo, pero que simplemente fue alguien que sufrió y vivió y quiso
encontrar en la literatura un medio de expresión para liberar su alma.
Ante la ley
Ante
la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián, y
solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por
ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo
dejarán entrar.
-Tal
vez -dice el centinela- pero no por ahora.
La
puerta que da a la Ley está abierta, como de costumbre; cuando el guardián se
hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe
y le dice:
-Si
tu deseo es tan grande haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero
recuerda que soy poderoso. Y sólo soy el último de los guardianes. Entre salón
y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer
guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera.
El
campesino no había previsto estas dificultades; la Ley debería ser siempre
accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de
pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra,
decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite
sentarse a un costado de la puerta.
Allí
espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus
súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace
preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas; pero son preguntas
indiferentes, como las de los grandes señores, y, finalmente siempre le repite
que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para
el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este
acepta todo, en efecto, pero le dice:
-Lo
acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.
Durante
esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián: se olvida
de los otros y le parece que éste es el único obstáculo que lo separa de la
Ley. Maldice su mala suerte, durante los primeros años audazmente y en voz
alta; más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la
infancia, y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado
a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas
que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita, y ya
no sabe si realmente hay menos luz, o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en
medio de la oscuridad distingue un resplandor, que surge inextinguible de la
puerta de la Ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las
experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta,
que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya
que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve
obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de
estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del
campesino.
-¿Qué
quieres saber ahora? -pregunta el guardián-. Eres insaciable.
-Todos
se esfuerzan por llegar a la Ley -dice el hombre-; ¿cómo es posible entonces
que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?
El
guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes
sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:
-Nadie
podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a
cerrarla.
FIN
Un mensaje imperial
El
Emperador –así dicen– te ha enviado a ti, el solitario, el más miserable de sus
súbditos, la sombra que ha huido a la más distante lejanía, microscópica ante
el sol imperial; justamente a ti, el Emperador te ha enviado un mensaje desde
su lecho de muerte. Hizo arrodillar al mensajero junto a su cama y le susurró
el mensaje al oído; tan importante le parecía, que se lo hizo repetir.
Asintiendo con la cabeza, corroboró la exactitud de la repetición. Y ante la
muchedumbre reunida para contemplar su muerte –todas las paredes que
interceptaban la vista habían sido derribadas, y sobre la amplia y alta curva
de la gran escalinata formaban un círculo los grandes del Imperio–, ante todos,
ordenó al mensajero que partiera. El mensajero partió en el acto; un hombre
robusto e incansable; extendiendo primero un brazo, luego el otro, se abre paso
a través de la multitud; cuando encuentra un obstáculo, se señala sobre el
pecho el signo del sol; adelanta mucho más fácilmente que ningún otro. Pero la
multitud es muy grande; sus alojamientos son infinitos. Si ante él se abriera
el campo libre, cómo volaría, qué pronto oirías el glorioso sonido de sus puños
contra tu puerta. Pero, en cambio, qué vanos son sus esfuerzos; todavía está
abriéndose paso a través de las cámaras del palacio central; no acabará de
atravesarlas nunca; y si terminara, no habría adelantado mucho; todavía tendría
que esforzarse para descender las escaleras; y si lo consiguiera, no habría
adelantado mucho; tendría que cruzar los patios; y después de los patios el
segundo palacio circundante; y nuevamente las escaleras y los patios; y
nuevamente un palacio; y así durante miles de años; y cuando finalmente
atravesara la última puerta –pero esto nunca, nunca podría suceder–, todavía le
faltaría cruzar la capital, el centro del mundo, donde su escoria se amontona
prodigiosamente. Nadie podría abrirse paso a través de ella, y menos aún con el
mensaje de un muerto. Pero tú te sientas junto a tu ventana, y te lo imaginas,
cuando cae la noche.
FIN
El paseo repentino
Cuando
por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa; se
ha puesto una bata; después de la cena se ha sentado a la mesa iluminada,
dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego luego de terminado el
cual habitualmente uno se va a dormir; cuando afuera el tiempo es tan malo que
lo más natural es quedarse en casa; cuando uno ya ha pasado tan largo rato
sentado tranquilo a la mesa que irse provocaría el asombro de todos; cuando ya
la escalera está oscura y la puerta de calle trancada; y cuando entonces uno, a
pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata; aparece
en seguida vestido de calle; explica que tiene que salir, y además lo hace
después de despedirse rápidamente; cuando uno cree haber dado a entender mayor
o menor disgusto de acuerdo con la celeridad con que ha cerrado la casa dando
un portazo; cuando en la calle uno se reencuentra, dueño de miembros que
responden con una especial movilidad a esta libertad ya inesperada que uno les
ha conseguido; cuando mediante esta sola decisión uno siente concentrada en sí
toda la capacidad determinativa; cuando uno, otorgando al hecho una mayor
importancia que la habitual, se da cuenta de que tiene más fuerza para provocar
y soportar el más rápido cambio que necesidad de hacerlo, y cuando uno va así
corriendo por las largas calles, entonces uno, por esa noche, se ha separado
completamente de su familia, que se va escurriendo hacia la insustancialidad,
mientras uno, completamente denso, negro de tan preciso, golpeándose los muslos
por detrás, se yergue en su verdadera estatura.
Todo
esto se intensifica aún más si a estas altas horas de la noche uno se dirige a
casa de un amigo para saber cómo le va.
FIN
La partida
Ordené
que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así
que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la
distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué
significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me
detuvo y preguntó:
-¿Adónde
va el patrón?
-No
lo sé -le dije- simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí.
Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta.
-¿Así
que usted conoce su meta? -preguntó.
-Sí -repliqué- te
lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta.
FIN
Estaba
muy preocupado; debía emprender un viaje urgente; un enfermo de gravedad me
estaba esperando en un pueblo a diez millas de distancia; una violenta
tempestad de nieve azotaba el vasto espacio que nos separaba; yo tenía un
coche, un cochecito ligero, de grandes ruedas, exactamente apropiado para
correr por nuestros caminos; envuelto en el abrigo de pieles, con mi maletín en
la mano, esperaba en el patio, listo para marchar; pero faltaba el caballo...
El mío se había muerto la noche anterior, agotado por las fatigas de ese
invierno helado; mientras tanto, mi criada corría por el pueblo, en busca de un
caballo prestado; pero estaba condenada al fracaso, yo lo sabía, y a pesar de
eso continuaba allí inútilmente, cada vez más envarado, bajo la nieve que me cubría
con su pesado manto. En la puerta apareció la muchacha, sola, y agitó la
lámpara; naturalmente, ¿quién habría prestado su caballo para semejante viaje?
Atravesé el patio, no hallaba ninguna solución; distraído y desesperado a la
vez, golpeé con el pie la ruinosa puerta de la pocilga, deshabitada desde hacía
años. La puerta se abrió, y siguió oscilando sobre sus bisagras. De la pocilga
salió una vaharada como de establo, un olor a caballos. Una polvorienta
linterna colgaba de una cuerda.
Un
individuo, acurrucado en el tabique bajo, mostró su rostro claro, de ojitos
azules.
-¿Los
engancho al coche? -preguntó, acercándose a cuatro patas.
No
supe qué decirle, y me agaché para ver qué había dentro de la pocilga. La
criada estaba a mi lado.
-Uno
nunca sabe lo que puede encontrar en su propia casa -dijo ésta. Y ambos nos
echamos a reír.
-¡Hola,
hermano, hola, hermana! -gritó el palafrenero, y dos caballos, dos magníficas
bestias de vigorosos flancos, con las piernas dobladas y apretadas contra el
cuerpo, las perfectas cabezas agachadas, como las de los camellos, se abrieron
paso una tras otra por el hueco de la puerta, que llenaban por completo. Pero
una vez afuera se irguieron sobre sus largas patas, despidiendo un espeso
vapor.
-Ayúdalo
-dije a la criada, y ella, dócil, alargó los arreos al caballerizo. Pero apenas
llegó a su lado, el hombre la abrazó y acercó su rostro al rostro de la joven.
Esta gritó, y huyó hacia mí; sobre sus mejillas se veían, rojas, las marcas de
dos hileras de dientes.
-¡Salvaje!
-dije al caballerizo-. ¿Quieres que te azote?
Pero
luego pensé que se trataba de un desconocido, que yo ignoraba de dónde venía y
que me ofrecía ayuda cuando todos me habían fallado. Como si hubiera adivinado
mis pensamientos, no se mostró ofendido por mi amenaza y, siempre atareado con
los caballos, sólo se volvió una vez hacia mí.
-Suba
-me dijo, y, en efecto, todo estaba preparado.
Advierto
entonces que nunca viajé con tan hermoso tronco de caballos, y subo
alegremente.
-Yo
conduciré, pues tú no conoces el camino -dije.
-Naturalmente
-replica-, yo no voy con usted: me quedo con Rosa.
-¡No!
-grita Rosa, y huye hacia la casa, presintiendo su inevitable destino; aún oigo
el ruido de la cadena de la puerta al correr en el cerrojo; oigo girar la llave
en la cerradura; veo además que Rosa apaga todas las luces del vestíbulo y,
siempre huyendo, las de las habitaciones restantes, para que no puedan
encontrarla.
-Tú
vendrás conmigo -digo al mozo-; si no es así, desisto del viaje, por urgente
que sea. No tengo intención de dejarte a la muchacha como pago del viaje.
-¡Arre!
-grita él, y da una palmada; el coche parte, arrastrado como un leño en el
torrente; oigo crujir la puerta de mi casa, que cae hecha pedazos bajo los
golpes del mozo; luego mis ojos y mis oídos se hunden en el remolino de la
tormenta que confunde todos mis sentidos. Pero esto dura sólo un instante; se
diría que frente a mi puerta se encontraba la puerta de la casa de mi paciente;
ya estoy allí; los caballos se detienen; la nieve ha dejado de caer; claro de
luna en torno; los padres de mi paciente salen ansiosos de la casa, seguidos de
la hermana; casi me arrancan del coche; no entiendo nada de su confuso
parloteo; en el cuarto del enfermo el aire es casi irrespirable, la estufa
humea, abandonada; quiero abrir la ventana, pero antes voy a ver al enfermo.
Delgado, sin fiebre, ni caliente ni frío, con ojos inexpresivos, sin camisa, el
joven se yergue bajo el edredón de plumas, se abraza a mi cuello y me susurra
al oído:
-Doctor,
déjeme morir.
Miro
en torno; nadie lo ha oído; los padres callan, inclinados hacia adelante,
esperando mi sentencia; la hermana me ha acercado una silla para que coloque mi
maletín de mano. Lo abro, y busco entre mis instrumentos; el joven sigue
alargándome las manos, para recordarme su súplica; tomo un par de pinzas, las
examino a la luz de la bujía y las deposito nuevamente.
"Sí"
pienso indignado, "en estos casos los dioses nos ayudan, nos mandan el
caballo que necesitamos y, dada nuestra prisa, nos agregan otro. Además, nos
envían un caballerizo..."
En
aquel preciso instante me acuerdo de Rosa. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvarla? ¿Cómo
rescatar su cuerpo del peso de aquel hombre, a diez millas de distancia, con un
par de caballos imposibles de manejar? Esos caballos que no sé cómo se han desatado
de las riendas, que se abren paso ignoro cómo; que asoman la cabeza por la
ventana y contemplan al enfermo, sin dejarse impresionar por las voces de la
familia.
-Regresaré
en seguida -me digo como si los caballos me invitaran al viaje. Sin embargo, permito
que la hermana, que me cree aturdido por el calor, me quite el abrigo de
pieles. Me sirven una copa de ron; el anciano me palmea amistosamente el
hombro, porque el ofrecimiento de su tesoro justifica ya esta familiaridad.
Meneo la cabeza; estallaré dentro del estrecho círculo de mis pensamientos; por
eso me niego a beber.
La
madre permanece junto al lecho y me invita a acercarme; la obedezco, y mientras
un caballo relincha estridentemente hacia el techo, apoyo la cabeza sobre el
pecho del joven, que se estremece bajo mi barba mojada. Se confirma lo que ya
sabía: el joven está sano, quizá un poco anémico, quizá saturado de café, que
su solícita madre le sirve, pero está sano; lo mejor sería sacarlo de un tirón
de la cama. No soy ningún reformador del mundo, y lo dejo donde está. Soy un
vulgar médico del distrito que cumple con su deber hasta donde puede, hasta un
punto que ya es una exageración. Mal pagado, soy, sin embargo, generoso con los
pobres. Es necesario que me ocupe de Rosa; al fin y al cabo es posible que el
joven tenga razón, y yo también pido que me dejen morir. ¿Qué hago aquí, en
este interminable invierno? Mi caballo se ha muerto y no hay nadie en el pueblo
que me preste el suyo. Me veré obligado a arrojar mi carruaje en la pocilga; si
por casualidad no hubiese encontrado esos caballos, habría tenido que recurrir
a los cerdos. Esta es mi situación.
Saludo
a la familia con un movimiento de cabeza. Ellos no saben nada de todo esto, y
si lo supieran, no lo creerían. Es fácil escribir recetas, pero en cambio es un
trabajo difícil entenderse con la gente. Ahora bien, acudí junto al enfermo;
una vez más me han molestado inútilmente; estoy acostumbrado a ello; con esa
campanilla nocturna todo el distrito me molesta, pero que además tenga que sacrificar
a Rosa, esa hermosa muchacha que durante años vivió en mi casa sin que yo me
diera cuenta cabal de su presencia... Este sacrificio es excesivo, y tengo que
encontrarle alguna solución, cualquier cosa, para no dejarme arrastrar por esta
familia que, a pesar de su buena voluntad, no podrían devolverme a Rosa. Pero
he aquí que mientras cierro el maletín de mano y hago una señal para que me
traigan mi abrigo, la familia se agrupa, el padre olfatea la copa de ron que
tiene en la mano, la madre, evidentemente decepcionada conmigo -¿qué espera,
pues, la gente?- se muerde, llorosa, los labios, y la hermana agita un pañuelo
lleno de sangre; me siento dispuesto a creer, bajo ciertas condiciones, que el
joven quizá está enfermo.
Me
acerco a él, que me sonríe como si le trajera un cordial... ¡Ah! Ahora los dos
caballos relinchan a la vez; ese estrépito ha sido seguramente dispuesto para
facilitar mi auscultación; y esta vez descubro que el joven está enfermo. El
costado derecho, cerca de la cadera, tiene una herida grande como un platillo,
rosada, con muchos matices, oscura en el fondo, más clara en los bordes, suave
al tacto, con coágulos irregulares de sangre, abierta como una mina al aire
libre. Así es como se ve a cierta distancia. De cerca, aparece peor. ¿Quién puede
contemplar una cosa así sin que se le escape un silbido? Los gusanos, largos y
gordos como mi dedo meñique, rosados y manchados de sangre, se mueven en el
fondo de la herida, la puntean con sus cabecitas blancas y sus numerosas
patitas. Pobre muchacho, nada se puede hacer por ti. He descubierto tu gran
herida; esa flor abierta en tu costado te mata. La familia está contenta, me ve
trabajar; la hermana se lo dice a la madre, ésta al padre, el padre a algunas
visitas que entran por la puerta abierta, de puntillas, a través del claro de
luna.
-¿Me
salvarás? -murmura entre sollozos el joven, deslumbrado por la vista de su
herida.
Así
es la gente de mi comarca. Siempre esperan que el médico haga lo imposible. Han
perdido la antigua fe; el cura se queda en su casa y desgarra sus ornamentos
sacerdotales uno tras otro; en cambio, el médico tiene que hacerlo todo,
suponen ellos, con sus pobres dedos de cirujano. ¡Como quieran! Yo no les pedí
que me llamaran; si pretenden servirse de mí para un designio sagrado, no me
negaré a ello. ¿Qué cosa mejor puedo pedir yo, un pobre médico rural, despojado
de su criada?
Y
he aquí que empiezan a llegar los parientes y todos los ancianos del pueblo, y
me desvisten; un coro de escolares, con el maestro a la cabeza, canta junto a
la casa una tonada infantil con estas palabras:
Desvístanlo,
para que cure, y si no cura, mátenlo. Sólo es un médico, sólo es un
médico...
Mírenme:
ya estoy desvestido, y, mesándome la barba y cabizbajo, miro al pueblo
tranquilamente. Tengo un gran dominio sobre mí mismo; me siento superior a
todos y aguanto, aunque no me sirve de nada, porque ahora me toman por la
cabeza y los pies y me llevan a la cama del enfermo. Me colocan junto a la
pared, al lado de la herida. Luego salen todos del aposento; cierran la puerta,
el canto cesa; las nubes cubren la luna; las mantas me calientan, las sombras
de las cabezas de los caballos oscilan en el vano de las ventanas.
-¿Sabes
-me dice una voz al oído- que no tengo mucha confianza en ti? No importa cómo
hayas llegado hasta aquí; no te han llevado tus pies. En vez de ayudarme, me
escatimas mi lecho de muerte. No sabes cómo me gustaría arrancarte los ojos.
-En
verdad -dije yo-, es una vergüenza. Pero soy médico. ¿Qué quieres que haga? Te
aseguro que mi papel nada tiene de fácil.
-¿He
de darme por satisfecho con esa excusa? Supongo que sí. Siempre debo
conformarme. Vine al mundo con una hermosa herida. Es lo único que poseo.
-Joven
amigo -digo-, tu error estriba en tu falta de empuje. Yo, que conozco todos los
cuartos de los enfermos del distrito, te aseguro: tu herida no es muy terrible.
Fue hecha con dos golpes de hacha, en ángulo agudo. Son muchos los que ofrecen
sus flancos, y ni siquiera oyen el ruido del hacha en el bosque. Pero menos aún
sienten que el hacha se les acerca.
-¿Es
de veras así, o te aprovechas de mi fiebre para engañarme?
-Es
cierto, palabra de honor de un médico juramentado. Puedes llevártela al otro
mundo.
Aceptó
mi palabra, y guardó silencio. Pero ya era hora de pensar en mi libertad. Los
caballos seguían en el mismo lugar. Recogí rápidamente mis vestidos, mi abrigo
de pieles y mi maletín; no podía perder el tiempo en vestirme; si los caballos
corrían tanto como en el viaje de ida, saltaría de esta cama a la mía.
Dócilmente, uno de los caballos se apartó de la ventana; arrojé el lío en el
coche; el abrigo cayó fuera, y sólo quedó retenido por una manga en un gancho.
Ya era bastante. Monté de un salto a un caballo; las riendas iban sueltas, las
bestias, casi desuncidas, el coche corría al azar y mi abrigo de pieles se
arrastraba por la nieve.
-¡De
prisa! -grité-. Pero íbamos despacio, como viajeros, por aquel desierto de
nieve, y mientras tanto, de nuevo el canto de los escolares, el canto de los
muchachos que se mofaban de mí, se dejó oír durante un buen rato detrás de
nosotros:
Alégrense,
enfermos, tienen al médico en su propia cama.
A
ese paso nunca llegaría a mi casa; mi clientela está perdida; un sucesor
ocupará mi cargo, pero sin provecho, porque no puede reemplazarme; en mi casa
cunde el repugnante furor del caballerizo; Rosa es su víctima; no quiero pensar
en ello. Desnudo, medio muerto de frío y a mi edad, con un coche terrenal y dos
caballos sobrenaturales, voy rodando por los caminos. Mi abrigo cuelga detrás
del coche, pero no puedo alcanzarlo, y ninguno de esos enfermos sinvergüenzas
levantará un dedo para ayudarme. ¡Se han burlado de mí! Basta acudir una vez a
un falso llamado de la campanilla nocturna para que lo irreparable se produzca.
FIN







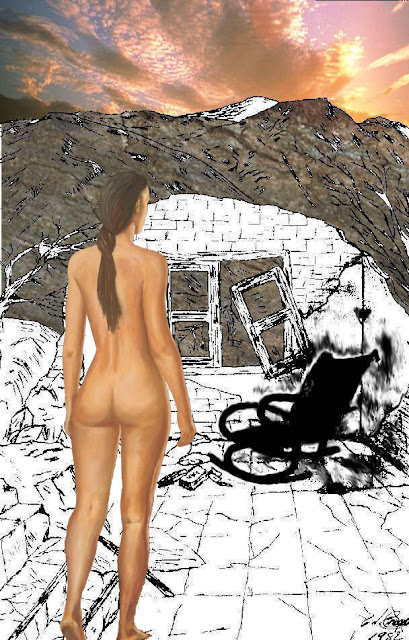
Comentarios
Publicar un comentario