REFLEXIONES EN LA BISAGRA: Y todavía estaba allí, por Vicent M.B. - Noviembre 2011
No hay, para un occidental que duerma
bajo techo, momento más miserable que el madrugón obligado con resaca (en el
mejor de los casos, todavía borracho en los peores) tras menos de cuatro horas
de sueño. No conozco a nadie que lo haga a gusto. En realidad, no conozco a
nadie que madrugue a gusto. Tras años de compartir habitación con hombres,
primero, y cama con mujeres, después, puedo decir que no he encontrado a nadie
que se levante, aun sin juerga en la víspera, de un salto con buen humor. He
visto autómatas que salen de la cama con el primer pitido del despertador y
siguen zombis cuando salen por la puerta media hora más tarde. Y me he topado
también con alguna muchacha a la que le costaba unos 20 minutos deshacerse de
las sábanas pero que, una vez en pie, encendía la música y marchaba bailando
hacia la ducha. Pero he llegado a la conclusión de que es imposible aunar las
dos virtudes.
Si dicen los toreros que jamás firmarían
un contrato mientras esperan el paseíllo en el callejón, parece claro que nadie
lo haría tampoco en el primer pitido del despertador. Hace poco, incluso un
reconocido locutor de la radio de primera hora contaba que, locamente
apasionado de su trabajo como era, no había día que no lo maldijera cuando le
sonaba el despertador a las 3 de la madrugada. Y la imagen del periodista
ciscándose en su suerte me cruzó el pensamiento cuando, el jueves de la semana
pasada, el móvil me despertó en un sofá de Valencia. La noche antes -la de mi
cumpleaños, para desarmarme de excusas y acabar de complicarlo todo- habíamos
estado despidiendo a un amigo, compañero de banda pero amigo pese a todo, que
marchaba al exilio por segunda vez tras constatar que el espejismo de una
estabilidad de vuelta en casa no era sino eso, un espejismo. El plan, como era
previsible pese al continuo autoengaño, fue complicándose irremediablemente
hasta casi las 3 de la mañana, cuando se me encendieron todas las alarmas. Cuatro
horas de sueño para ir a trabajar son pocas, pero todo lo que baje de ahí es
directamente suicida. Así que me retiré con deshonor y la promesa de un colchón
que no apareció en el piso que me acogía. Al sofá. Sofá de piso de estudiantes,
con todas sus correas, sus gomaespumas añorando tiempos mejores y su decidida
batalla entre su estructura y la mía. Así, hasta las 6:45. Despertador,
maldiciones, 15 minutos de pelea conmigo mismo, boca pastosa y una seria
tentación de llamar al curro alegando un cólico que duró lo que tardé en meter
cabeza y torso (¿dónde coño había toallas en aquel piso?) bajo el chorro de
agua helada. Salí a la calle encogiendo el cuello para evitar el calabobos que
le daba más patetismo a la imagen y me metí en el primer bar que encontré.
-Un café con leche. Con la leche
natural.
-¿No te apetece caliente, con lo
destemplada que está la mañana?
-No tengo tiempo de esperar a que se
enfríe.
Creo que conseguí no sonar tajante, o al
menos no demasiado desabrido, pero lo suficientemente convincente para que el
camarero se dejara sobre la mesa un vaso muy estrecho y alargado con dos dedos
de líquido transparente y se girara hacia la cafetera. Una vez me sirvió volvió
a lo suyo, cogió de un estante una botella de moscatel y acabó de llenar el
vasito confirmando mis sospechas: el líquido transparente era cazalla, y el
mozo se estaba apretando una barreja (o así le han llamado siempre los
labradores valencianos, entusiastas usuarios del brebaje) como para pasarse la
mañana labrando bajo la lluvia. Mientras vaciaba el vaso como quien se toma un
cortado me fijé en un tatuaje que llevaba en el dorso de la mano, en el hueco
entre el pulgar y el índice. No era ostentoso, apenas un garabato
indescifrable, pero tenía una genuina factura cuartelera, o directamente
patibularia. Con la mirada perdida dentro de la taza intenté construir para mí
una posible historia vital del tatuado hasta que una voz, dos metros más allá
en la misma barra, me sacó de mis ensoñaciones.
-¡Coño, se traen dos coches nuevos a la
Ford!
Dos barrenderos, recién recogido el
carro en el centro de logística del barrio, sonreían al ver en las noticias
matinales que Ford había decidido trasladar la producción de toda una planta
belga a la factoría de Almussafes, dando un respiro -"el" respiro- a
la maltrecha economía valenciana. Y al repentino buen humor de los limpiadores
urbanos se sumó el del camarero, el de tres parroquianos más sentados en una
mesa, el de un conductor de tranvía que apuraba el carajillo antes de partir
camino al turno. El mío propio. Y la alegría sincera que se respiraba en aquel
bar era verdaderamente de fiesta mayor, sólo que más tranquila, más de
camaradería calma.
Apenas tuve tiempo de contribuir con
cuatro tópicos sobados al compadreo antes de marcharme mientras el otro
barrendero pontificaba sin solemnidad.
-Es que si llega a joderse la Ford nos
íbamos a la mierda. Pero a la mierda, mierda de verdad.
Salí a la calle con media sonrisa
mientras me encendía el segundo pitillo de la mañana. Inconscientemente, creo
que me reconfortaba el hecho de haberme quitado de la cabeza la imagen de la
prueba de la secretaria.
La
prueba de la secretaria, que me reveló un científico trepa que había alcanzado
puestos muy altos en el Ministerio, es el test definitivo para saber si un
trabajador llega al curro con una resaca asesina o aún algo mamado. Se basa en
la certeza de que podemos, en apariencia, disimular el sueño o la ingesta de
alcohol con esfuerzo, buena cara y, cuando procede, maquillaje. Pero nadie que
llegue maltrecho a un puesto de trabajo es capaz de mecanografiar sin que se le
traben los dedos. Pruebe, pruebe el lector la eficacia del método. Y, si me
permite un consejo basado en la experiencia, ahórrese el ser tan estúpido como
para comentárselo a su superior.
Al echar un último vistazo antes de
cruzar la calle, pensé en la impresión que me habrían dado aquellas almas
dentro de aquel bar de Valencia a las 7 de una mañana lluviosa de otoño si
simplemente hubiera pasado por la puerta. Seguramente, me hubieran transmitido
tristeza o desazón. Como la que puede transmitir una de esas bodas civiles que
se celebran en los juzgados entre semana. Como la que esas bodas me inspiraban
a mí, hasta que fui a la boda del Juanillo. En paro desde que leyó la tesis (en
realidad desde que se le acabó el contrato, un año antes de la defensa), le
iban a hacer entrega de las llaves de una VPO en Fuenlabrada, su ciudad, que le
habían concedido seis años atrás. Como quiera que la que iba a pagar la
hipoteca hasta que el mozo encontrara curro iba a ser su novia, con quien ya
vivía amancebado, el piso tenía que ir a nombre de los dos. Y como la
burocracia se hizo para servir al ciudadano, no había fórmula legal alguna para
que así constara.
Bueno sí, había una: que la novia fuera
su cónyuge.
Y tras llorar mucho por más instancias
administrativas de las que nunca pensé que pudieran existir, consiguió que les
casaran un jueves a las 11:40 en los juzgados de la misma Fuenlabrada. Por
expreso deseo de los novios no acudió nadie más que sus padres y hermanos. Y
tres amigotes gamberros de los gloriosos tiempos predoctorales, aquellos de cerrar
bares en lunes, que no pudimos resistirnos a acudir desde Valencia, Sevilla y
Bilbao. Llegamos justo a tiempo, nos quitamos la corbata por aquello de que el
traje del novio (que era el de ir a bodas ajenas, por supuesto) luciera más y a
la salida de una no-ceremonia de 8 minutos tiré una traca que me había traído
de casa, acojonado porque no sabía hasta qué punto en un juzgado madrileño se
iban a tomar bien unas explosiones en la puerta. Nos fuimos a comer de menú a
un restaurante vasco con la familia y después pasamos una tarde agradabilísima
en un bar con la terraza en un parque, trasegando gin-tonics, fumando puros y
riendo como si no hubiera un mañana. La camarera, o la estanquera que nos
vendió los Montecristos, compusieron una cara extraña cuando les explicamos que
el ramo era en realidad un ramo de novia, mirándonos con una mezcla de
compasión y condescendencia. Y lo que no podían comprender era lo obscenamente
felices que éramos en aquel momento, derrochando alegría como si no fuéramos a
tener más ocasiones para ello. Tal vez su error fue prejuzgar la estampa.
Tal vez mi mismo error hubiera sido
prejuzgar aquel bar, aquella gente y aquella mañana. Y sin embargo, fueron el
resorte que me ayudó a sobrevivir hasta que salí del trabajo a las 7 de la tarde.
Destrozado, pero con una turbadora satisfacción. Como si hubiera empezado el
día pegando un polvo mañanero, de esos lentitos.


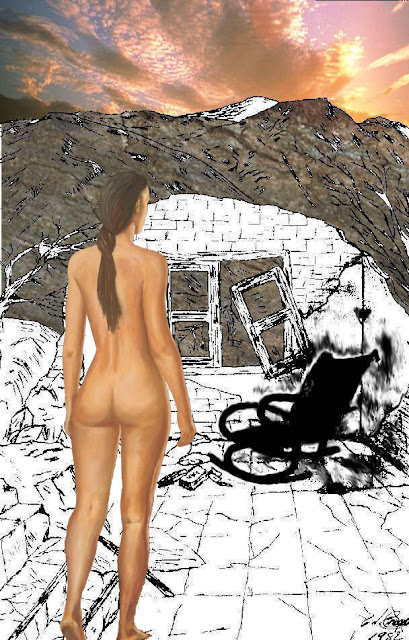
Comentarios
Publicar un comentario