ÉRASE UNA VEZ; El jardín encantado, por Melquíades Walker - Enero 2013
En
esta ocasión he querido acercarme a la figura de uno de los grandes narradores
europeos y mundiales nacido, curiosamente, en Cuba, Santiago de las Vegas para
más datos, el 15 de octubre de 1923, pero de nacionalidad italiana ya que, al
poco tiempo de su llegada a este mundo, sus padres se establecieron en San Remo,
Italia, donde regentaron una estación experimental de floricultura. Sin
embargo, no compete a nuestra página adentrarnos en las biografías de los
autores, sino en su forma de trabajar la prosa y el estilo de su narración.
Italo
Calvino fue novelista, cuentista y ensayista marcando en todo ello su huella
personal y creando un estilo propio que se basa en un especial análisis
filosófico y psicológico de sus personajes, rayando muchas veces en la frontera
entre el ensayo o la ficción, pero su lenguaje suele ser claro, objetivo e
irónico, con una redacción clara y con una cierta complicación en sus tramas,
propia del neorrealismo, común entre los jóvenes escritores europeos tras la
Segunda Guerra Mundial, aquellos que pretendían poseer las claves de una nueva
realidad social… Pero su mundo literario e imaginario va mucho más allá de unas
simples ideologías y se desenvuelve dentro de la fantasía para crear un
universo de imágenes y metáforas sobre la realidad y así surge la trilogía (El vizconde demediado, El barón rampante
y El caballero inexistente), donde se
entrelazan los elementos alegóricos y simbólicos con las realidades históricas
y políticas, sin embargo Italo llega a la conclusión de que el escritor debe
desvincularse de los condicionamientos ideológicos y políticos, de todas las
ideas preconcebidas y de las imposiciones culturales… Este pesimismo político
sobre la participación social del mismo ser humano le conduce hacia un
compromiso con la realidad.
En
su camino tras su propia identidad, nuestro autor llega a una época de lo absurdo y a una constante
búsqueda de la estructura y de la forma (El
castillo de los destinos cruzados). Pero nadie mejor que el propio protagonista
para que nos describa el proceso de su trabajo:
Escribo a mano y
hago muchas, muchas correcciones. Diría que tacho más de lo que escribo. Tengo
que buscar cada palabra cuando hablo, y experimento la misma dificultad cuando
escribo. Después hago una cantidad de adiciones, interpolaciones, con una
caligrafía diminuta.
Me gustaría
trabajar todos los días. Pero a la mañana invento todo tipo de excusas para no
trabajar: tengo que salir, hacer alguna compra, comprar los periódicos. Por lo
general, me las arreglo para desperdiciar la mañana, así que termino
escribiendo de tarde. Soy un escritor diurno, pero como desperdicio la mañana,
me he convertido en un escritor vespertino. Podría escribir de noche, pero
cuando lo hago no duermo. Así que trato de evitarlo.
Siempre tengo una
cantidad de proyectos. Tengo una lista de alrededor de veinte libros que me
gustaría escribir, pero después llega el momento de decidir que voy a
escribir ese libro.
Cuando escribo un
libro que es pura invención, siento un anhelo de escribir de un modo que trate
directamente la vida cotidiana, mis actividades e ideas. En ese momento, el
libro que me gustaría escribir no es el que estoy escribiendo. Por otra parte,
cuando estoy escribiendo algo muy autobiográfico, ligado a las particularidades
de la vida cotidiana, mi deseo va en dirección opuesta. El libro se convierte
en uno de invención, sin relación aparente conmigo mismo y, tal vez por esa
misma razón, más sincero.
El
cuento escogido es El jardín encantado,
donde se narra una extraña aventura de dos niños, Giovannino y Serenella,
quienes penetran en un jardín donde existe una extraña atmósfera entre el sueño
y la realidad. Ellos creen que están solos, pero luego descubren que hay
alguien más en la casa, otro niño enfermo y temeroso. Las tres figuras
infantiles están separadas entre sí por
su diferente realidad social, pero les une las mismas sensaciones e idénticos
deseos.
Este
cuento apareció por primera vez en su antología Los amores difíciles, publicado en 1970, a cuyos relatos les une el
denominador común de una visión sentimental de las cosas y los hechos, aunque
no siempre desde el prisma del amor. Son historias de sucesos muy comunes que
pueden ocurrir a cualquiera, pero envueltas en el aura especial de misterio que
Calvino da a sus trabajos y donde busca que la estructura de sus historias sea
completamente visible para el lector con el fin de atraer su complicidad,
empleando, además, un lenguaje claro, conciso y cercano.
Disfrutemos
de esta bella narración y reflexionemos un poco sobre esa sensación de estar de
paso, de temer ser expulsados, de no saber, o no poder, disfrutar lo que la
vida nos da... ¿No la han sentido nunca?...
El jardín encantado
Italo Calvino
Italo Calvino
Giovannino
y Serenella caminaban por las vías del tren. Abajo había un mar todo
escamas azul oscuro azul claro; arriba un cielo apenas estriado de nubes
blancas. Los rieles eran relucientes y quemaban. Por las vías se caminaba bien
y se podía jugar de muchas maneras: mantener el equilibrio, él sobre un riel y
ella sobre el otro, y avanzar tomados de la mano. 0 bien saltar de un durmiente
a otro sin apoyar nunca el pie en las piedras. Giovannino y Serenella habían
estado cazando cangrejos y ahora habían decidido explorar las vías, incluso
dentro del túnel, jugar con Serenella daba gusto porque no era como las otras
niñas, que siempre tienen miedo y se echan a llorar por cualquier cosa. Cuando
Giovannino decía: “Vamos allá”, Serenella lo seguía siempre sin discutir.
¡Deng! Sobresaltados miraron hacia arriba. Era el disco de un poste de señales que se había movido. Parecía una cigüeña de hierro que hubiera cerrado bruscamente el pico. Se quedaron un momento con la nariz levantada; ¡qué lástima no haberlo visto! No volvería a repetirse.
—Está a punto de llegar un tren —dijo Giovannino.
Serenella no se movió de la vía.
—¿Por dónde?—preguntó.
Giovannino miró a su alrededor, con aire de saber. Señaló el agujero negro del túnel que se veía ya límpido, ya desenfocado, a través del vapor invisible que temblaba sobre las piedras del camino.
—Por allí —dijo. Parecía oír ya el oscuro resoplido que venía del túnel y vérselo venir encima, escupiendo humo y fuego, las ruedas tragándose los rieles implacablemente.
—¿Dónde vamos, Giovannino?
Había, del lado del mar, grandes pitas grises, erizadas de púas impenetrables. Del lado de la colina corría un seto de ipomeas cargadas de hojas y sin flores. El tren aún no se oía: tal vez corría con la locomotora apagada, sin ruido, y saltaría de pronto sobre ellos. Pero Giovannino había encontrado ya un hueco en el seto.
—Por ahí.
Debajo de las trepadoras había una vieja alambrada en ruinas. En cierto lugar se enroscaba como el ángulo de una hoja de papel. Giovannino había desaparecido casi y se escabullía por el seto.
—¡Dame la mano, Giovannino!
Se hallaron en el rincón de un jardín, los dos a cuatro patas en un arriate, el pelo lleno de hojas secas y de tierra. Alrededor todo callaba, no se movía una hoja. “Vamos” dijo Giovannino y Serenella dijo: “Sí”.
Había grandes y antiguos eucaliptos de color carne y senderos de pedregullo. Giovannino y Serenella iban de puntillas, atentos al crujido de los guijarros bajo sus pasos. ¿Y si en ese momento llegaran los dueños?
Todo era tan hermoso: bóvedas estrechas y altísimas de curvas hojas de eucaliptos y retazos de cielo, sólo que sentían dentro esa ansiedad porque el jardín no era de ellos y porque tal vez fueran expulsados en un instante. Pero no se oía ruido alguno. De un arbusto de madroño, en un recodo, unos gorriones alzaron el vuelo rumorosos. Después volvió el silencio. ¿Sería un jardín abandonado?
Pero en cierto lugar la sombra de los árboles terminaba y se encontraron a cielo abierto, delante de unos bancales de petunias y volúbilis bien cuidados, y senderos y balaustradas y espalderas de boj. Y en lo alto del jardín, una gran casa de cristales relucientes y cortinas amarillo y naranja.
Y todo estaba desierto. Los dos niños subían cautelosos por la grava: tal vez se abrirían las ventanas de par en par y severísimos señoras y señores aparecerían en las terrazas y soltarían grandes perros por las alamedas. Cerca de una cuneta encontraron una carretilla. Giovannino la cogió por las varas y la empujó: chirriaba a cada vuelta de las ruedas con una especie de silbido. Serenella se subió y avanzaron callados, Giovannino empujando la carretilla y ella encima, a lo largo de los arriates y surtidores.
—Esa —decía de vez en cuando Serenella en voz baja, señalando una flor.
Giovannino se detenía, la cortaba y se la daba. Formaban ya un buen ramo. Pero al saltar el seto para escapar, tal vez tendría que tirarlas.
Llegaron así a una explanada y la grava terminaba y el pavimento era de cemento y baldosas. Y en medio de la explanada se abría un gran rectángulo vacío: una piscina. Se acercaron: era de mosaicos azules, llena hasta el borde de agua clara.
—¿Nos zambullimos? —preguntó Giovannino a Serenella.
Debía de ser bastante peligroso si se lo preguntaba y no se limitaba a decir: “¡Al agua!”. Pero el agua era tan límpida y azul y Serenella nunca tenía miedo. Bajó de la carretilla donde dejó el ramo. Llevaban el bañador puesto: antes habían estado cazando cangrejos. Giovannino se arrojó, no desde el trampolín porque la zambullida hubiera sido demasiado ruidosa, sino desde el borde. Llegó al fondo con los ojos abiertos y no veía más que azul, y las manos como peces rosados, no como debajo del agua del mar, llena de informes sombras verdinegras. Una sombra rosada encima: ¡Serenella! Se tomaron de la mano y emergieron en la otra punta, con cierta aprensión. No había absolutamente nadie que los viera. No era la maravilla que imaginaban: quedaba siempre ese fondo de amargura y de ansiedad, nada de todo aquello les pertenecía y de un momento a otro ¡fuera!, podían ser expulsados.
Salieron del agua y justo allí cerca de la piscina encontraron una mesa de ping—pong. Inmediatamente Giovannino golpeó la pelota con la paleta: Serenella, rápida, se la devolvió desde la otra punta. Jugaban así, con golpes ligeros para que no los oyeran desde el interior de la casa. De pronto la pelota dio un gran rebote y para detenerla Giovannino la desvió y la pelota golpeó en un gong colgado entre los pilares de una pérgola, produciendo un sonido sordo y prolongado. Los dos niños se agacharon en un arriate de ranúnculos. En seguida llegaron dos criados de chaqueta blanca con grandes bandejas, las apoyaron en una mesa redonda debajo de un parasol de rayas amarillas y anaranjadas y se marcharon.
Giovannino y Serenella se acercaron a la mesa. Había té, leche y bizcocho. No había más que sentarse y servirse. Llenaron dos tazas y cortaron dos rebanadas. Pero estaban mal sentados, en el borde de la silla, movían las rodillas. Y no lograban saborear los pasteles y el té con leche. En aquel jardín todo era así: bonito e imposible de disfrutar, con esa incomodidad dentro y ese miedo de que fuera sólo una distracción del destino y de que no tardarían en pedirles cuentas.
Se acercaron a la casa de puntillas. Mirando entre las tablillas de una persiana vieron, dentro, una hermosa habitación en penumbra, con colecciones de mariposas en las paredes. Y en la habitación había un chico pálido. Debía de ser el dueño de la casa y del jardín, agraciado de él. Estaba tendido en una mecedora y hojeaba un grueso libro ilustrado. Tenía las manos finas y blancas y un pijama cerrado hasta el cuello, a pesar de que era verano.
A los dos niños que lo espiaban por entre las tablillas de la persiana se les calmaron poco a poco los latidos del corazón. El chico rico parecía pasar las páginas y mirar a su alrededor con más ansiedad e incomodidad que ellos. Y era como si anduviese de puntillas, como temiendo que alguien pudiera venir en cualquier momento a expulsarlo, como si sintiera que el libro, la mecedora, las mariposas enmarcadas y el jardín con juegos y la merienda y la piscina y las alamedas le fueran concedidos por un enorme error y él no pudiera gozarlos y sólo experimentase la amargura de aquel error como una culpa.
El chico pálido daba vueltas por su habitación en penumbra con paso furtivo, acariciaba con sus blancos dedos los bordes de las cajas de vidrio consteladas de mariposas y se detenía a escuchar. A Giovannino y Serenella el corazón les latió aún con más fuerza. Era el miedo de que un sortilegio pesara sobre la casa y el jardín, sobre todas las cosas bellas y cómodas, como una antigua injusticia.
El sol se oscureció de nubes. Muy calladitos, Giovannino y Serenella se marcharon. Recorrieron de vuelta los senderos, con paso rápido pero sin correr. Y atravesaron gateando el seto. Entre las pitas encontraron un sendero que llevaba a la playa pequeña y pedregosa, con montones de algas que dibujaban la orilla del mar. Entonces inventaron un juego espléndido: la batalla de algas. Estuvieron arrojándoselas a la cara a puñados, hasta caer la noche. Lo bueno era que Serenella nunca lloraba.




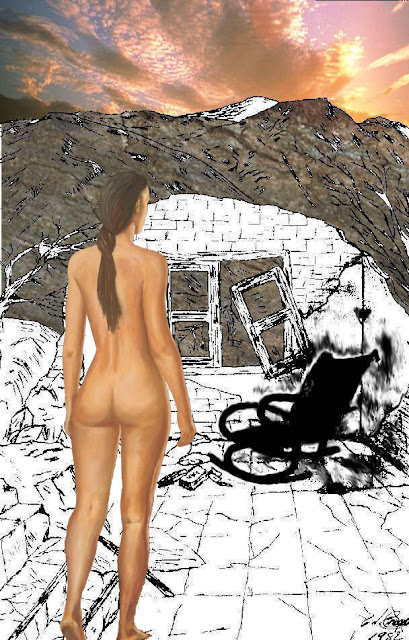
Comentarios
Publicar un comentario