REFLEXIONES EN LA BISAGRA: Las plumas de la doctora Natalia, por Vicent M.B. – Junio 2012
Me
cuesta ubicar la fecha exacta, pero habiendo bufandas de por medio supongo que
sería entre noviembre y marzo. Lo que sí recuerdo, por asociación, es que era
miércoles. Los martes y los miércoles de esos meses se prestaban al bocata, por
aquello de que echaban por la tele un partido de Copa de Europa. Y los martes
era el día de jugar a futbito con el equipo intelectualmente más brillante de
la ciudad, una plétora de especialistas en los más variados campos de la física
del cosmos entre los que se contaban sorprendentes magos del balón. Como aquel
cerdo porteño que lo hacía todo bien, desde su ciencia hasta las fintas con la
zurda. Así que, como recuerdo que aquel día había comprado una chapata en el
despacho de pan que había camino de casa, solo queda, por eliminación, la
opción del miércoles. Las pachangas acababan demasiado tarde como para pillar
la tiendecita abierta.
Recuerdo además que era una chapata porque se me quemó. Se me quemó dentro del horno, donde la había metido para tostarla un pelín. Aquella velada prometía: en el partido, ignominiosamente narrado en la tele autonómica, se estaban dando de hostias hasta en el velo del paladar, y yo ya me había apretado dos latas de cerveza antes de cenar. Justo antes de empezar la retransmisión había dejado media berenjena cortada en rodajas gordas, de un dedo, con una pizca de sal en el escurridor para que soltaran agua y amargor. En cuanto el árbitro pitó descanso las pasé por harina y las freí. Y cuando las ponía encima del papel de cocina para escurrir el aceite me llegó un mensaje al móvil. Y sonreí como un imbécil.
Lo bonito de aquel mensaje es que era juvenilmente descarado. A mi edad, a nuestra edad, hacía tiempo que habíamos dejado de hacer esas cosas. Todo se tenía que sobreentender. Todo tenía que parecer espontáneo. Todo se fingía. Y allí me acababa de llegar un mensaje del tipo "Estoy con Natalia tomando unos vinos. Dice que tiene muchas ganas de verte. ¿Te pasas?" Pura inocencia, con el morbo añadido de ser impostada. Pero se me quedó la misma cara de lerdo, la misma alegría primitiva, profunda, que cuando me llegaban más o menos los mismos textos a los 19 años, con mi primer móvil. Me quedé mirándolo un minuto, haciendo saltar los ojos del cuerpo del mensaje al remitente. Como pese a todo ya no tenía 19 años, dejé el teléfono a un lado para contestar más tarde. Y como la ocasión lo merecía, decidí que, además del queso, ese día tocaba meterle también un huevo al bocata. Claro que entre el rato del móvil, el de cortar el brie y el de freír el huevo, la chapata se chamuscó en el horno y tuve que descongelar media barra susceptible de descascarillarse que desmereció el resultado. Pero como estaba contento, me la traía floja. El pan se desarmó, yo me pasé media hora chupándome el huevo de los dedos, me bebí dos o tres cervezas más y a la siempre alegre muchachada católica del Celtic le expulsaron a un volante por insultar a un linier.
Y aproximadamente una hora después de que me llegara el mensaje, contesté "Uf, me habéis pillado en un día fatal. Avisadme con tiempo a la próxima! Que yo también estoy con ganas".
Todavía no sé si quería hacerme el interesante o simplemente tenía miedo. Miedo de Natalia Gormley. De ella, de sus caderas y de sus 25 años. De sus 25 años en cada cadera, quiero decir. De aquel aire de señora viciosa de vuelta de todo. De aquel deje sevillano que tenía al hablar, que junto al apellido inglés me hizo imaginarla hija de un bodeguero. Casi. La verdad la reveló ella misma una víspera de huelga de funcionarios.
-¿Huelga, dices? Lo de mañana es una reunión de señoras para jugar el bridge -lo dijo así, "el" bridge-. Una huelga sin dinamita no es una huelga.
Resultaba que lo decía en serio, sin metáfora. Su padre era un ingeniero de minas del condado de Yorkshire al que HUNOSA se llevó a Asturias pagándole lo que se pagaba a los ingenieros de importación en los años 50. Relacionado con la élite social de provincias, acabó casándose con la hija de un mandamás de la Naval de Sestao y teniendo unas niñas que eran la joya del pueblo. Pero en una de las últimas que le liaron al enano del Ferrol, los disturbios obreros llegaron hasta el pueblo minero donde vivían en una casona de indiano. Los mineros levantaron barricadas por la tarde y a la policía (que al parecer habían traído de Oviedo) le pareció buena idea dispersarlos. Hubo tiros, dinamita y muertos. El día siguiente, al alba, los mineros se pasearon por todo el pueblo cantando "En el Pozo María Luisa" mientras Henry Gormley y toda su familia estaban sentados a oscuras en la cocina, la estancia de la casa más alejada de las ventanas cerradas a cal y canto. En cuanto las voces se diluyeron calle abajo, les dio diez minutos a sus hijas para que llenaran dos maletas, las sacó a hurtadillas del pueblo y se las llevó hasta León, donde las metió en un tren con la dirección de un cuñado que vivía en Sevilla apuntada en el reverso de una factura.
Y allá que Natalia no volvió a Asturias más que para bodas, funerales y algún tribunal de oposición. Acabó el bachillerato en un colegio de monjas, se licenció en Químicas en Madrid y después de algunos años por Alemania y Estados Unidos regresó para sacarse una plaza de profesora en la universidad, donde lideraba un grupo de investigación de renombre mundial en su especialidad. Con una cierta sensibilidad social, tal vez producto de la mala conciencia, tal vez de un pavor atávico a que los obreros volvieran a desfilar amenazantes por delante de su casa, era conocida en el ambiente académico por su trabajo en contra de la precariedad en la investigación. Y fue a raíz de unas jornadas de análisis de la situación laboral de los científicos, en las que ella representaba a la élite y yo al lumpen, que trabamos cierta relación. No tanto a propósito de la charla, sino de la cogorza posterior en un bar de la zona de estudiantes. A la doctora Gormley le pareció que marcarse unas sevillanas con mi director de tesis, que también andaba por allí, era una cutrez insoportable, así que lo esquivó como pudo y vino a juntarse "con la juventud". La cosa se fue tanto de madre que lo menos truculento que hice aquella noche fue echarme su bufanda, que parecía un espumillón, al cuello y pasearme por el bar cantando "El gitano Colorines".
-Pero cariño, con lo bien que te quedaría una boa de plumas.
-Mujer, pero esto hace el papel, ¿no?
-Quita, quita, ya te dejaré yo la mía.
El lunes cuando llegué al despacho tenía una boa roja enroscada en el flexo con un poema de Bukowsky escrito en un post-it. Mi despacho estaba cerrado con llave. Preferí no preguntar y simplemente me limité, cagadito del miedo, a dar acuse de recibo por correo electrónico.
Recuerdo además que era una chapata porque se me quemó. Se me quemó dentro del horno, donde la había metido para tostarla un pelín. Aquella velada prometía: en el partido, ignominiosamente narrado en la tele autonómica, se estaban dando de hostias hasta en el velo del paladar, y yo ya me había apretado dos latas de cerveza antes de cenar. Justo antes de empezar la retransmisión había dejado media berenjena cortada en rodajas gordas, de un dedo, con una pizca de sal en el escurridor para que soltaran agua y amargor. En cuanto el árbitro pitó descanso las pasé por harina y las freí. Y cuando las ponía encima del papel de cocina para escurrir el aceite me llegó un mensaje al móvil. Y sonreí como un imbécil.
Lo bonito de aquel mensaje es que era juvenilmente descarado. A mi edad, a nuestra edad, hacía tiempo que habíamos dejado de hacer esas cosas. Todo se tenía que sobreentender. Todo tenía que parecer espontáneo. Todo se fingía. Y allí me acababa de llegar un mensaje del tipo "Estoy con Natalia tomando unos vinos. Dice que tiene muchas ganas de verte. ¿Te pasas?" Pura inocencia, con el morbo añadido de ser impostada. Pero se me quedó la misma cara de lerdo, la misma alegría primitiva, profunda, que cuando me llegaban más o menos los mismos textos a los 19 años, con mi primer móvil. Me quedé mirándolo un minuto, haciendo saltar los ojos del cuerpo del mensaje al remitente. Como pese a todo ya no tenía 19 años, dejé el teléfono a un lado para contestar más tarde. Y como la ocasión lo merecía, decidí que, además del queso, ese día tocaba meterle también un huevo al bocata. Claro que entre el rato del móvil, el de cortar el brie y el de freír el huevo, la chapata se chamuscó en el horno y tuve que descongelar media barra susceptible de descascarillarse que desmereció el resultado. Pero como estaba contento, me la traía floja. El pan se desarmó, yo me pasé media hora chupándome el huevo de los dedos, me bebí dos o tres cervezas más y a la siempre alegre muchachada católica del Celtic le expulsaron a un volante por insultar a un linier.
Y aproximadamente una hora después de que me llegara el mensaje, contesté "Uf, me habéis pillado en un día fatal. Avisadme con tiempo a la próxima! Que yo también estoy con ganas".
Todavía no sé si quería hacerme el interesante o simplemente tenía miedo. Miedo de Natalia Gormley. De ella, de sus caderas y de sus 25 años. De sus 25 años en cada cadera, quiero decir. De aquel aire de señora viciosa de vuelta de todo. De aquel deje sevillano que tenía al hablar, que junto al apellido inglés me hizo imaginarla hija de un bodeguero. Casi. La verdad la reveló ella misma una víspera de huelga de funcionarios.
-¿Huelga, dices? Lo de mañana es una reunión de señoras para jugar el bridge -lo dijo así, "el" bridge-. Una huelga sin dinamita no es una huelga.
Resultaba que lo decía en serio, sin metáfora. Su padre era un ingeniero de minas del condado de Yorkshire al que HUNOSA se llevó a Asturias pagándole lo que se pagaba a los ingenieros de importación en los años 50. Relacionado con la élite social de provincias, acabó casándose con la hija de un mandamás de la Naval de Sestao y teniendo unas niñas que eran la joya del pueblo. Pero en una de las últimas que le liaron al enano del Ferrol, los disturbios obreros llegaron hasta el pueblo minero donde vivían en una casona de indiano. Los mineros levantaron barricadas por la tarde y a la policía (que al parecer habían traído de Oviedo) le pareció buena idea dispersarlos. Hubo tiros, dinamita y muertos. El día siguiente, al alba, los mineros se pasearon por todo el pueblo cantando "En el Pozo María Luisa" mientras Henry Gormley y toda su familia estaban sentados a oscuras en la cocina, la estancia de la casa más alejada de las ventanas cerradas a cal y canto. En cuanto las voces se diluyeron calle abajo, les dio diez minutos a sus hijas para que llenaran dos maletas, las sacó a hurtadillas del pueblo y se las llevó hasta León, donde las metió en un tren con la dirección de un cuñado que vivía en Sevilla apuntada en el reverso de una factura.
Y allá que Natalia no volvió a Asturias más que para bodas, funerales y algún tribunal de oposición. Acabó el bachillerato en un colegio de monjas, se licenció en Químicas en Madrid y después de algunos años por Alemania y Estados Unidos regresó para sacarse una plaza de profesora en la universidad, donde lideraba un grupo de investigación de renombre mundial en su especialidad. Con una cierta sensibilidad social, tal vez producto de la mala conciencia, tal vez de un pavor atávico a que los obreros volvieran a desfilar amenazantes por delante de su casa, era conocida en el ambiente académico por su trabajo en contra de la precariedad en la investigación. Y fue a raíz de unas jornadas de análisis de la situación laboral de los científicos, en las que ella representaba a la élite y yo al lumpen, que trabamos cierta relación. No tanto a propósito de la charla, sino de la cogorza posterior en un bar de la zona de estudiantes. A la doctora Gormley le pareció que marcarse unas sevillanas con mi director de tesis, que también andaba por allí, era una cutrez insoportable, así que lo esquivó como pudo y vino a juntarse "con la juventud". La cosa se fue tanto de madre que lo menos truculento que hice aquella noche fue echarme su bufanda, que parecía un espumillón, al cuello y pasearme por el bar cantando "El gitano Colorines".
-Pero cariño, con lo bien que te quedaría una boa de plumas.
-Mujer, pero esto hace el papel, ¿no?
-Quita, quita, ya te dejaré yo la mía.
El lunes cuando llegué al despacho tenía una boa roja enroscada en el flexo con un poema de Bukowsky escrito en un post-it. Mi despacho estaba cerrado con llave. Preferí no preguntar y simplemente me limité, cagadito del miedo, a dar acuse de recibo por correo electrónico.
Y lo siguiente fue el mensaje que me llegó el día del bocata. En realidad me lo
mandó Esther, la amiga en común que había organizado las jornadas sobre los
becarios, y no fue hasta el cumpleaños de esta que volví a encontrarme con
Natalia. Aquella noche llevaba una camisa blanca, con demasiados botones
abiertos, por dentro de los pantalones en una cintura que, por torneada, se
antojaba imposible en medio de aquellos pechos y aquellas caderas tan de
folclórica. Me dio dos besos para saludarme buscándome la comisura de los
labios y, al separarnos, la mirada se me fue por más de un segundo a los
encajes negros que le asomaban por debajo de la seda blanca. Cuando subí los
ojos ella enarcó una ceja interrogante, yo levanté las dos como preguntando "¿qué coño querías que hiciera?"
y desde ese momento se estableció una divertida calma tensa que duró hasta que
llegó la hora de las copas. Entonces empezó a quejarse de que no había un local
en condiciones para tomar un brandy en toda la ciudad.
-Los bares con buena música no saben ni lo que es el coñac, y los sitios donde sí que tienen como dios manda están llenos de madera y de cincuentones babosos.
El encanto de Natalia residía en cómo podía quejarse de la gente de su edad criticando precisamente eso, su edad, sin parecer una revolucionada patética. Aquella mujer era todo clase, y a mí se me hacía más evidente todavía cuando estaba atravesando una fase en la que solo tiraba la caña a post-adolescentes, y si eran de dieciocho años mejor que de veinte. Tenía la conciencia de que la pesca en esos caladeros iba a ser cada vez más complicada y me afanaba en ello con urgencia, con prisa incluso. En esa tesitura, Natalia era el concierto de una orquesta sinfónica después de ensayar con un grupo punk.
-A ti lo que te pasa es que te da pereza venirte a bailar al Dejà Vu y quieres irte a casa a tomarte un copazo en bata.
-Pues sí. ¿Tú quieres uno?
Limpio, conciso y preciso. Como un bisturí. Para qué más. Que no tenemos edad para tonterías, nene. Cinco minutos y un taxi después entraba en aquel pisazo a dos calles de la catedral. En una decoración supuestamente minimalista se descolgaban una lámpara de araña por aquí o un espejo de marco dorado por allá. Era como si un cofrade maricón y muy colocado hubiera decorado una casa de Le Corbusier. En una esquina había hasta un traje de torero dentro de una hornacina.
-Voy a por la bebida, ve poniendo música.
El mueble de los discos no desmerecía a la casa y su dueña. Había música francesa -previsible, pero en la mayor concentración que había visto jamás-, ópera -esto empezaba a ser peligroso- y copla -estruendo y gran ovación final-. Al final conseguí encontrar un par de discos de jazz que me parecieron lo más neutro entre tanta potencia de fuego. Mientras encajaba un vinilo en el tocadiscos eché un vistazo a la librería de aquel salón más grande que todo mi piso y me reconfortó verla llena de autores malditos. Me hubiera llevado un chasco demasiado desmitificador encontrarme allí libros de autoayuda. Mientras me sentaba en el sofá, sin poder dejar de mirar la tapicería, Natalia volvió con una botella de esas que yo solo había visto en los armarios con llave de las tiendas gourmet. Midió el alcohol en dos copas de balón inmensas y me pasó una mientras se me sentaba directamente en el regazo, con aquel escotazo a la distancia mínima de la cara para que pudiera pasar la copa entre mi nariz y sus tetas. Entonces lo vi claro: Natalia no era Mrs. Robinson, era un trasunto sofisticado de la estanquera de Amarcord.
-¿Y qué quiere que haga ahora, señora profesora?
-Que seas educado y te acabes el brandy antes de desabrocharme la blusa.
Y para la posteridad no quedó más comentario sobre aquella noche que el que hizo Esther el lunes siguiente
-Te han cambiado hasta los andares, mozo.
-Los bares con buena música no saben ni lo que es el coñac, y los sitios donde sí que tienen como dios manda están llenos de madera y de cincuentones babosos.
El encanto de Natalia residía en cómo podía quejarse de la gente de su edad criticando precisamente eso, su edad, sin parecer una revolucionada patética. Aquella mujer era todo clase, y a mí se me hacía más evidente todavía cuando estaba atravesando una fase en la que solo tiraba la caña a post-adolescentes, y si eran de dieciocho años mejor que de veinte. Tenía la conciencia de que la pesca en esos caladeros iba a ser cada vez más complicada y me afanaba en ello con urgencia, con prisa incluso. En esa tesitura, Natalia era el concierto de una orquesta sinfónica después de ensayar con un grupo punk.
-A ti lo que te pasa es que te da pereza venirte a bailar al Dejà Vu y quieres irte a casa a tomarte un copazo en bata.
-Pues sí. ¿Tú quieres uno?
Limpio, conciso y preciso. Como un bisturí. Para qué más. Que no tenemos edad para tonterías, nene. Cinco minutos y un taxi después entraba en aquel pisazo a dos calles de la catedral. En una decoración supuestamente minimalista se descolgaban una lámpara de araña por aquí o un espejo de marco dorado por allá. Era como si un cofrade maricón y muy colocado hubiera decorado una casa de Le Corbusier. En una esquina había hasta un traje de torero dentro de una hornacina.
-Voy a por la bebida, ve poniendo música.
El mueble de los discos no desmerecía a la casa y su dueña. Había música francesa -previsible, pero en la mayor concentración que había visto jamás-, ópera -esto empezaba a ser peligroso- y copla -estruendo y gran ovación final-. Al final conseguí encontrar un par de discos de jazz que me parecieron lo más neutro entre tanta potencia de fuego. Mientras encajaba un vinilo en el tocadiscos eché un vistazo a la librería de aquel salón más grande que todo mi piso y me reconfortó verla llena de autores malditos. Me hubiera llevado un chasco demasiado desmitificador encontrarme allí libros de autoayuda. Mientras me sentaba en el sofá, sin poder dejar de mirar la tapicería, Natalia volvió con una botella de esas que yo solo había visto en los armarios con llave de las tiendas gourmet. Midió el alcohol en dos copas de balón inmensas y me pasó una mientras se me sentaba directamente en el regazo, con aquel escotazo a la distancia mínima de la cara para que pudiera pasar la copa entre mi nariz y sus tetas. Entonces lo vi claro: Natalia no era Mrs. Robinson, era un trasunto sofisticado de la estanquera de Amarcord.
-¿Y qué quiere que haga ahora, señora profesora?
-Que seas educado y te acabes el brandy antes de desabrocharme la blusa.
Y para la posteridad no quedó más comentario sobre aquella noche que el que hizo Esther el lunes siguiente
-Te han cambiado hasta los andares, mozo.
Natalia se quedó allí, lo mismo que mi dirección de correo electrónico del
trabajo, cuando leí la tesis y me marché de la ciudad. Dejé de saber nada de
ella, como de la mayoría de gente con la que trataba. Hasta que la semana
pasada me encontré una tribuna suya en un periódico de tirada nacional. Se
dedicaba a apoyar unas declaraciones de la Secretaria de Estado de
Investigación, trufando el artículo de descalificaciones contra los estudiantes
de doctorado, a los que ponía de zotes y haraganes. Entre toda la avalancha de
comentarios negativos que recibió estaba el mío, en el que con toda la frialdad
posible, y tratándola de usted, le echaba en cara tanta desfachatez. Este
lunes, en la bandeja de entrada del correo que usé para registrarme en la web
del periódico, me encontré un mensaje suyo.
"Vaya, ya creía que nunca daría contigo. ¿Qué tal todo?"
Natalia Gormley. Demasiado elegante como para ir por ahí preguntando por una dirección de correo.
"Vaya, ya creía que nunca daría contigo. ¿Qué tal todo?"
Natalia Gormley. Demasiado elegante como para ir por ahí preguntando por una dirección de correo.


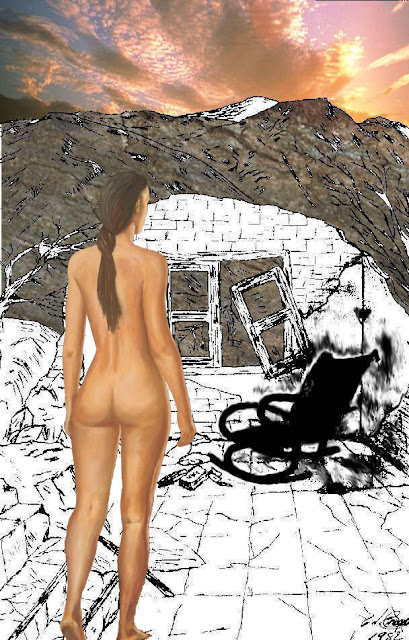
Comentarios
Publicar un comentario